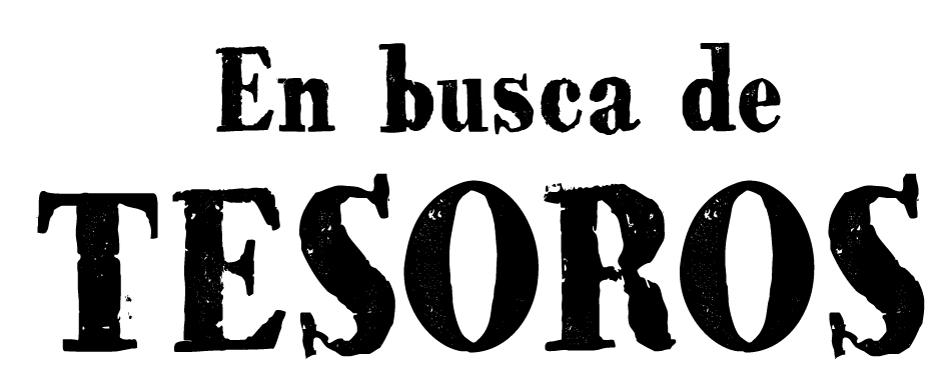xx
Tomado de
por Les Thompson
Nadie lo sabía —ni la madre, ni el hermano, ni los compañeros de estudio— el secreto era de Gilberto. ¿Cómo podría demostrar que todos estaban equivocados, que no había hecho el mal que se le atribuía? ¡Ah, pues fue precisamente en esa difícil situación donde brilló el genio del simpático costarricense! Ahora que se ha propuesto leer esta fascinante narración, permítanos decirle en defensa propia que todos los caracteres y las situaciones de esta obra son creadas por el autor. Si por casualidad alguien ve su figura dibujada en estas breves páginas, es pura coincidencia.
XX
 ¡De verdad que uno se mete en cada cosa! Y yo soy uno de esos que se meten en cada lío; milagro es que haya vivido hasta el día de hoy. Pero de todos los líos el más enredado fue…
¡De verdad que uno se mete en cada cosa! Y yo soy uno de esos que se meten en cada lío; milagro es que haya vivido hasta el día de hoy. Pero de todos los líos el más enredado fue…
Déjeme contárselo desde el principio. Primero, que me llamo Gilberto Cruz Jiménez y que vivo en San José, Costa Rica. En el colegio, Escuela Secundaria de Costa Rica, soy el más pequeño —quizá eso explica en parte por qué me meto en tantos enredos— y para colmo, tampoco soy el más apuesto. Mis orejas son tan grandes que me hacen parecer a un auto que baja la calle con ambas puertas abiertas; mi pelo es negro, pero no tengo la suerte de tenerlo crespo como el de mi hermano mayor Ricardo. Soy flaquito a tal punto que los huesos parecen salírseme por todas partes. Bueno, el resto ya pueden imaginárselo.
Me gustan los deportes, pero para el baloncesto soy muy enano. No me dejan jugar fútbol porque en el equipo solo quieren tipos grandes y de todos modos no soy lo suficientemente ágil. Unos burlones me querían para mascota, pero de animal no tengo nada.
Un día el profesor Sánchez, el encargado de los deportes, puso un anuncio en el tablero que decía: “Deseamos iniciar el deporte beisbolero y queremos formar un equipo. Si algún estudiante ha jugado béisbol y desea ingresar al equipo, ruego se presente en el campo de juego a las dos de la tarde.”
“Esto era lo que esperaba —me dije—. “Cualquiera puede jugar béisbol; aunque sea feo o chiquito”.
Si me hubiera dado cuenta de los resultados que me traería aquella decisión, jamás la hubiera tomado. Y lo más lindo es que todo aquel día soñé ser el campeón beisbolero de la escuela secundaria y, por mi habilidad tan extraordinaria, conducir mi equipo a la victoria.
A las dos de la tarde corrí al campo de béisbol pensando que solo unos pocos estarían allí, pues aquí en Costa Rica creen que el béisbol es deporte solo en Nicaragua, Panamá y Venezuela. La sorpresa que me esperaba era grande.
¡Había por lo menos cien competidores! El profesor, vestido con traje de beisbolista, tenía una pelota en la mano y la lanzaba contra el guante de receptor que tenía en la otra.
—Quiero saber cuántos han tenido experiencia como lanzadores.
Un montón de muchachos levantaron la mano y en la cuenta iba también la mía. Una vez, cuando estudiaba en la escuela primaria, había servido de lanzador en uno o dos juegos.
—Bueno —dijo el profesor— los demás hagan el favor de retirarse. Primero vamos a buscar a los lanzadores.
Quedamos como unos cuarenta. El profesor había preparado un diamante para el deporte y junto al montículo de lanzamiento nos puso en fila para que nos turnásemos. Él entonces se colocó detrás del home y dijo: “Cada uno va a hacer tres lanzamientos, así podré ver quienes tienen más habilidad”.
Le tocó primero a un muchacho alto y flaco. Tomó la pelota, le dio dos o tres vueltas en la mano como un remolino y…la soltó. Como un tiro fue directamente al guante del profesor… “¡Stra-a-aik!” gritó él y los demás aplaudieron.
En ese mismo instante me empezaron a temblar las piernas; hacía mucho tiempo que había servido de lanzador. Pero optimista como soy, estaba seguro de que, aunque no lo haría con tanto lujo, podría lanzar bien.
El siguiente muchacho lanzó solo un strike y me sentí mejor. De los que siguieron después de él, algunos lo hicieron bien, otros mal.
Al fin llegó mi turno y casi ciego de temor me encaminé hacia el montículo. El profesor me tiró la pelota. Aún hoy no sé cómo la cogí. La mano me temblaba; las piernas las sentía como fideos. La pelota me pesaba en las manos como si fuera de hierro.
—Vamos, Gilberto, que otros esperan— le oí decir al profesor. Mis dedos apretaron la pelota. Moví los brazos para lanzar. En ese instante me vino a la mente el primero que había lanzado y me entró la locura de imitarle. Le di dos vueltas giratorias al brazo y en la tercera disparé.
Horrorizado vi que la pelota no iba hacia el receptor; a toda velocidad cruzaba el campo entre home y tercera. ¿Y quién cruzaba por allí en aquellos precisos instantes? ¡Era nada menos que doña Caruca, la profesora de matemáticas! Y para mala suerte, la pelota le cayó exactamente en la espalda.
Ella dio la vuelta y por la cara que puso me di cuenta el peligro que corría, cosa que dio energía a los fideos que antes me servían de piernas. Como un ciclón, me puse a correr dispuesto a escapar.
Ni hablar del alboroto que se formó. Por todas partes se lanzaban los estudiantes muertos de risa. Yo hubiera querido estar en el África, en la China o en un cohete encaminado a la luna. Sentí un galope detrás de mí que rápidamente me alcanzaba. Di la vuelta para ver quién era y… ¡era el profesor Sánchez! Al darme cuenta de que no había escape, me detuve. Al alcanzarme me tomó por el cuello y me arrastró tras él como quien lleva colgando una gallina.
—Pocos son los que se ríen de mí —decía. No me atrevía ni a mirarle la cara porque el geniecito del profesor era proverbial. Ahora me vas a hacer los tres lanzamientos y me los vas a hacer bien o lamentarás el día en que naciste, continuaba mascullando.
—Lo que usted diga, señor Sánchez— le dije con voz escasamente audible. Y…y ya lamento el día en que nací.
Otra vez en el montículo, tomé la pelota. El sudor me corría por la frente, y a veces me cegaba. Tenía un solo deseo, el de comprobar que podía lanzar bien, por lo menos en la dirección deseada. Un nerviosismo extraño se había apoderado de mí y el estómago me retumbaba corno si dentro de él jugara todo un equipo de béisbol.
Levanté la mano nuevamente, y sin lujo alguno disparé. Debo haberme puesto pálido porque era otro lanzamiento muy abierto. Los estudiantes prorrumpieron en carcajadas y unos empezaron a gritar: “¡Arriba, Sami Sosa, arriba! ¡Otro strike por favor!”
No les hice caso. Lo que me preocupaba más que todo era ver la reacción del profesor Sánchez. Primero se había puesto rojo, después verde, y cuando se me acercó estaba blanco. Consciente de que me venía arriba un ciclón, me quedé inmóvil.
—Levantaste la mano diciendo que sabías lanzar, ¿no es así? —preguntó a gritos. Moví la cabeza afirmativamente porque tenía paralizada la lengua.
—Si hay personas a quienes odio con todas mis fuerzas es a los mentirosos —dijo todavía gritando.
Moví la cabeza de nuevo afirmativamente.
—Pues en lugar de lanzador haces de buen payaso. ¡Te juro por todos los santos que el espectáculo de hoy lo vas a pagar muy caro!
Mañana a las dos irás conmigo a ver al director del colegio y te advierto que te conviene estar allí.
Cabizbajo salí de aquel lugar. Nunca había estado tan avergonzado. Aunque todos habían estado silenciosos durante las palabras del profesor Sánchez, al salir me persiguieron los silbidos y los gritos como una ovación final a la más cruel derrota que puede sufrir un muchacho.
Cuando llegué a casa me parecía que había caminado leguas. Fui a mi cuarto sin saludar a nadie y cerré la puerta. Pensé que por el fracaso de ese día no me quedaba otro remedio más que huir. Me imaginé caminando por las carreteras acompañado de mendigos, con una gruesa barba sobre la cara (aunque ni sombra de barba tenía).
Lo que más me preocupaba era que había sido un mal testimonio para mi colegio. Era presidente del Club Evangélico y mis compañeros perderían toda su fe en mí al oír lo que me había sucedido esa tarde en el campo de béisbol. ¿Qué opinarían ellos cuando se enteraran que el profesor Sánchez me había llamado mentiroso?
Además, como club nos habíamos propuesto aprovechar cada oportunidad para testificar acerca de Cristo a nuestros profesores. Yo, como presidente, había acarreado desgracia sobre todos nosotros; ya nadie creería en nuestras palabras.
Escondí la cabeza en la almohada, y puesto que nadie podría verme las lágrimas, no las aguanté. Entre sollozos pedí perdón al Señor. Le confesé que todo lo que había sucedido ese día no lo había hecho intencionalmente y le pedí que me diera una nueva oportunidad para probarle al estudiantado que un cristiano siempre cumple su palabra. Mi oración fue interrumpida por unos gemidos, acompañados por un arañazo en la puerta. Era mi perro Bobby. Lo dejé entrar. Enseguida saltó sobre mí, con la intención de lamerme la cara. Era el único que parecía entender mi sufrimiento. Al poco rato oí a mamá llamar para la cena. Con timidez salí del cuarto hacia el comedor acompañado de Bobby.
Mi hermano mayor, Ricardo, me echó un vistazo y se echó a reír. “¡Bienvenido, Sami Sosa!”
Papá lo calló y dio gracias por los alimentos.
—¡Se enteraron del espectáculo que hizo su hijo Gilberto hoy? —comentó Ricardo.
—No, ¿qué pasó? —Mi madre siempre se interesaba en los chismes de sus hijos.
Ricardo empezó a relatar los detalles y yo me quedé sentado sin poder hacer nada; hasta el apetito se me había quitado. La manera cómo lo explicó no me ayudó en nada. Francamente me parecía que exageraba un poco. No pensé que me había comportado en forma tan ridícula.
Miré a mi perro en busca de comprensión y noté que, aunque descansaba su cabeza entre sus patas delanteras, me miraba con ojos grandes y tristes.
Parece que doña Caruca no se retiró del campo después que yo le di el pelotazo. Allí se había quedado para estar segura de quién era el culpable. Había prometido en voz alta que reprobaría a uno de sus estudiantes. ¡Qué indirecta! Además, el suceso era el chiste del día y no solo en el colegio, pues en todo el pueblo se comentaba.
Bueno, yo sé que mamá y papá me quieren, pero antes que Ricardo concluyera su relato, ellos reían a carcajadas. Dos o tres veces el viejo tuvo que limpiarse las lágrimas de tanto reír.
Cuando desperté al día siguiente, me sentí aún peor. Parecía que no había entrada para mis pies en los calcetines. Cuando casi me puse los zapatos al revés, me di cuenta de que el día entero sería una pesadilla. Y así fue.
A las dos de la tarde me encontraba en la oficina del director bajo los ojos acusadores de doña Caruca y del profesor Sánchez.
Durante veinte minutos oí un discurso nada agradable del director y luego unas acusaciones del profesor Sánchez y de doña Caruca, quienes me hacían parecer casi como un criminal. Quería explicarlo todo desde mi punto de vista, pero no me dejaron; ¡poca justicia hay en el mundo!
Dondequiera que iba oía mi nuevo apodo: ¡Sami Sosa!
Cuando las clases terminarion quise hablar con el profesor Sánchez, pero cuando se enteró de que era yo, me mandó a decir que saliera de allí pues no quería verme.
—Pero déjeme explicarle, por favor —supliqué.
—Él no quiere explicación —me dijo bruscamente la secretaria—, quiere que te vayas.
Ante una negativa tan rotunda, no tuve más remedio que irme. Regresé a mí casa en un autobús viejo, para esquivar a todo el mundo.
Cuando llegué a la puerta, mamá me esperaba con una sonrisa que se le dibujaba en toda la cara.
—Eres la personalidad más discutida en el pueblo —me dijo.
Fui a mi cuarto y cerré la puerta. Saqué la Biblia, leí un poco y oré otro poco; varias lágrimas aparecieron no sé de dónde. De pronto me levanté, y contemplando mi triste cara en el espejo, me dije: “Un cristiano no debe dejarse derrotar tan fácilmente. Cuando un cristiano fracasa, aunque lo admita, debe levantarse para corregir su equivocación”. Me vino a la mente la experiencia del cristiano del libro ‘El Peregrino’.
Me vino una idea a la mente. Saqué mi billetera y conté el dinero que tenía. Había lo suficiente. Arreglándome un poco el despeinado pelo, salí a la calle con dirección al sector comercial. Entré en la tienda ‘Centro Sport’, donde venden artículos de deporte. El dependiente era un compañero de clase. ¡Qué fatalidad la mía! Al verme me dijo.
—¡Qué honor! ¡Entre, Sami Sosa!… ¿y qué es lo que vienes a buscar?
—Quiero una pelota de béisbol —le dije.
Las carcajadas que soltó había que oírlas. Burlonamente dijo:
—Con gusto te vendería una pelota, Sosa, pero quiero aconsejarte que cambies de deporte.
—¡No! —le dije algo enojado—, quiero una pelota.
Me trajo una caja y con presteza escogí una. Pagué y salí de la tienda. Regresé a casa en busca de Bobby. Juntos fuimos a un cafetal que estaba cerca del barrio donde vivía y pasamos por casualidad frente a la casa del profesor Sánchez. En aquel cafetal busqué un lugar apropiado para hacer mis ensayos. Me acordé de una choza abandonada que había muy adentro, frente a un lugar llano y limpio, perfecto para mis propósitos. Preparé como un diamante de béisbol; escogí la choza como receptor y me alejé aproximadamente la distancia que debe haber del home al montículo del lanzador. Lancé la pelota tratando de meterla por la puerta. Fracasé en mi intento y se perdió la pelota.
¡Una hora entera pasamos Bobby y yo buscándola! Cuando por fin la encontré, ya era tiempo de regresar a casa para la cena.
¡Cuánto me alegraba de tener a mi perro de compañero, pero cuánto más hubiera deseado un buen amigo que me sirviera de receptor!
No le conté a nadie lo que estaba haciendo porque estaba resuelto a no repetir nunca más mí espectáculo. Seguí mi vida rutinaria de clases en el colegio, asistía a los cultos de oración los miércoles por la noche y a los servicios en iglesia los domingos. Cada minuto libre que me quedaba lo aprovechaba practicando en el escondite.
Al principio era de veras espantoso. Solo por casualidad podía meter la pelota por la puerta. Un consuelo fue ver cómo Bobby aprendió pronto a servirme. Al lanzar la pelota él la recogía y a trote me la devolvía. Nunca un muchacho tuvo un perro más fiel y noble. Dos o tres veces me sentí tan desanimado por mi incapacidad que estuve a punto de admitir que de lanzador no tenía nada, pero al recordar que un cristiano debe sobreponerse al fracaso, continué.
Al cabo de tres semanas ya hacía entrar la pelota por la puerta de la choza cada vez que lanzaba. Seguí entonces al próximo paso: poner dos tablillas como home. Las corté del tamaño apropiado y las coloqué directamente delante de la puerta. Busqué una camisa vieja que tenía y la puse sobre el marco de la puerta aproximadamente en la posición de un receptor para que me sirviese de blanco. Con nuevo entusiasmo continué ensayando.
Cada vez que había un juego de béisbol en San José, asistía. En cierto sentido no me gustaba ir porque si alguno del colegio me veía, la burla era terrible. Ponía toda mi atención en todos los movimientos del lanzador; a veces anotaba ciertos tipos de lanzamientos para luego ensayarlos.
Creo que lo más difícil fue aprender a tirar curvas. Casi sucedía como al inicio, pero gracias a la destreza de mi perro Bobby, que ya podía encontrarla con la facilidad de un detective, no perdí mucho tiempo buscando la pelota mal tirada. Poco a poco pude alcanzar buen control y hasta bastante velocidad.
Mientras tanto, en la escuela, los estudiantes me seguían llamando ‘Sami Sosa’. Aunque repetidas veces traté de hablar con el profesor Sánchez para pedirle perdón, pero él siempre rehusaba hablar conmigo.
Una de las cosas que más me hacía sufrir era la actitud de doña Caruca. Por supuesto, le había sido difícil olvidar el pelotazo que le había dado, pero lo que me sorprendía era que ella decía ser cristiana. Era hasta consejera de nuestro club cristiano, pero parecía que no estaba dispuesta a perdonarme el accidente. En la clase de matemáticas eso era terrible. Cada vez que entrábamos a una nueva materia, yo era la víctima. No había nada que la alegrara tanto como verme incapaz de encontrarle solución a un problema de álgebra.
Los compañeros de clase también habían inventado un chiste: el conocido axioma geométrico: “La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta que los une”, lo habían cambiado por este: “La distancia más corta para un buen pelotazo es la espalda de doña Curuca”. Una vez, ¡tan malos!, lo escribieron en la pizarra. Hay qué ver la cara que puso doña Caruca cuando lo vio.
Para nuestro club las cosas iban de mal en peor. Naturalmente, todo el grupo fue afectado por mi fracaso y luego la actitud contraproducente de doña Caruca. La asistencia a las reuniones era esporádica y nos hacía falta que ocurriera un milagro, si es que íbamos a continuar.
Yo había orado mucho por esto. Sentía que por mi culpa todo estaba en tan mal estado. Por fin decidí que tendríamos que introducir una idea nueva para levantar el entusiasmo entre los miembros.
Recuerdo bien esa reunión. Era un martes después de las clases del día. Diez miembros del club se habían reunido, casi el doble que de costumbre. Parece que el anuncio que yo había hecho, prometiendo una sorpresa, había interesado a todos. Abrí la sesión con una oración y después de tragar saliva dos o tres veces, por el nerviosismo que sentía, les expliqué el objetivo de la reunión.
Les dije que por causa de mi payasada —cosa por la cual ya les había pedido perdón— nuestro club se había visto afectado. Que yo estaba dispuesto a renunciar a la presidencia, si eso servía para levantar nuevos ánimos. Y que aparte de esto, pensaba que el club tenía que pensar en algo original para despertar el ánimo y procurar la conquista de nuevos asistentes. Leí el capítulo diez de Romanos, poniendo énfasis en las palabras: “Cómo oirán si no hay quién les predique”. Cuando terminé mi breve mensaje, abrí la sesión dando oportunidad para la discusión y solicitando ideas.
Hubo un silencio algo largo. Por fin uno en broma dijo:
—Ya que tenemos un lanzador de presidente, ¿por qué no completamos el cuadro y elegimos un equipo de béisbol?
Eso era solo para traer risas, pero sirvió para romper el silencio. Por mi parte ya estaba acostumbrado a que se rieran de mí. Doña Caruca, que por casualidad había venido, cuando oyó la cruda expresión se levantó enojada y salió de la sala.
Rosita, una de las muchachas, se levantó entonces y dijo:
—Aunque ustedes se rían, la idea me parece magnifica. Este año hay tanto entusiasmo por el béisbol que creo que si podemos formar un buen equipo sería un estímulo grande para el club. Naturalmente, tendríamos que buscar un buen lanzador —concluyó mirándome.
Yo me sonrojé. Rosita, además de ser una de las muchachas más bonitas del club, siempre me había tratado con especial cariño; me dolía que ella también se riera de mí.
Bueno, hay que ver el entusiasmo con el cual acogieron la idea para un equipo de béisbol. Enseguida nombraron una comisión para buscar los jugadores necesarios y nombraron a tres para hablar con el profesor Sánchez y conseguir permiso para usar el equipo de la escuela (yo era uno de los tres).
Recuerdo que fuimos a la oficina del profesor. Yo traté de esconderme detrás de los otros para que no me viera, pero fue inútil.
—¿Quieren un equipo de béisbol? —me dijo casi furioso. Muy bien… —una sonrisa maliciosa cubrió su cara—. Vamos a ver de lo que estos cristianos son capaces. Pueden tener su equipo y usar el vestuario deportivo de la escuela. Jugarán su primer juego la semana que viene contra los Tigres (que era el mejor equipo del colegio) y su lanzador será Gilberto Cruz.
¡Mis pobres compañeros! Nunca los había visto tan sorprendidos ni tan decaídos de ánimo. Yo mismo no me sentía muy bien y creo que me puse pálido. Naturalmente, mis compañeros no sabían nada de mis prácticas en el cafetal, yo mismo no me sentía muy confiado, puesto que tirarle a un árbol y tirarle a un bateador es muy distinto.
Salimos de la oficina del profesor Sánchez sin decir ni una palabra. Los dos compañeros se despidieron de mí como si yo fuera algo peligroso o como si tuviera una enfermedad contagiosa. Al verme solo determiné buscar mi pelota y ensayar lo más posible. No podía fracasar. Me parecía que todo mi porvenir quedaría decidido por ese juego fatal.
Lo primero que hice al llegar al cuarto fue ponerme de rodillas y contar al Señor la nueva prueba y pedirle sinceramente que me ayudara para que el testimonio del club no sufriera. Le pedí que tornase las intenciones malas del profesor Sánchez en una verdadera bendición.
Iba rumbo a mi escondite en el cafetal cuando oí que alguien me llamaba. Era Rosita. Quería saber lo que había dicho el profesor Sánchez. Cuando se lo conté, ella me miró y su cara reflejó una lástima sincera.
—No es justo que se burlen tanto de ti —dijo. Lo de aquel día fue un accidente y no es para que se repita.
Siempre había opinado que no había una muchacha mejor en el mundo que Rosita, y al oír aquellas palabras estuve seguro de ello.
—No te preocupes, Rosita —le dije. El Señor me ayudará.
Ella me miró con alguna duda, y tras una risa forzada, se despidió.
Esa tarde lancé la pelota como nunca. Cada una era un strike. Hasta Bobby con sus perrunos ojos parecía mirarme y felicitarme. Me imaginé estar ya en el juego contra los Tigres y ver la sorpresa que tendría todo el mundo, especialmente el profesor Sánchez, y… Rosita; es decir, si el nerviosismo no me tumbaba.
El día del juego por fin llegó. El campo de béisbol estaba lleno. Por todas partes se había hecho buena propaganda y había venido bastante público de la ciudad. Los contrarios habían preparado unos letreros gigantescos anunciando al Club Cristiano con un dibujo del flaquito lanzador llamado ‘Sami Sosa’.
Nosotros habíamos tenido mucha dificultad para encontrar quien jugara en nuestro equipo porque todos esperaban una derrota tan completa que no querían participar de ella. Al fin reunimos nueve jugadores. Mi propio hermano mayor, Ricardo, había venido —quizás sentía lástima de mí— y eso me animó porque Ricardo era un buen bateador. Algunos de los otros de nuestro equipo también podían jugar bien; así que, en gran parte, el éxito del juego dependía de mí.
Tengo que ser franco. Cuando nuestro equipo salió para ocupar el campo, yo estaba nervioso. No sé cuántas veces cerré mis ojos diciendo: “Señor, ayúdame”. Algunos habían venido para darme algunas sugerencias. Uno llegó diciéndome que debía hacer algunos lanzamientos para calentarme el brazo; pero eso solo sirvió para risa de mis compañeros porque estaban seguros de que no había nada en el mundo que pudiera ayudarme.
Cuando me paré en el montículo me vino el recuerdo del desastre anterior. Los gritos que ahora emanaban del público sirvieron para aumentar mi angustia. Ricardo se acercó y me dijo: “Haz lo mejor que puedas, Gilberto, y cuando lleguemos al bate trataremos de ganar. Haz lanzamientos lentos sin preocuparte de que ellos le peguen a la pelota”.
El profesor Sánchez, que servía de árbitro, gritó “play ball”, y no hubo tiempo para pensar más.
El primer bateador se presentó, y en ese momento, como en respuesta a todas mis oraciones, una gran calma me envolvió. El receptor se parecía a la camisa sobre la puerta de la choza en el cafetal y ni le hice caso al bateador. Levanté mis brazos y con una oración en mis labios, lancé.
Por un instante nadie reaccionó. El profesor Sánchez se quedó inmóvil. Al bateador se le cayó el bate y el público quedó en profundo silencio, como si a todos les hubieran tapado la boca con un pañuelo. Miré a mi alrededor y vi que mis compañeros de equipo se miraban uno al otro y poco a poco empezaban a sonreír.
—¡Strike! —por fin gritó el profesor Sánchez y esto sirvió para aumentar el ánimo del sorprendido público: “¡Viva Sosa!”, gritaban, y en lugar de ser gritos de burla, eran gritos de elogios.
—¡Gracias al Señor! —fue todo lo que pude decir, pues todavía no se había ganado el juego.
No voy a describir el juego turno por turno. Suficiente será decir que ganamos ¡nueve a cero! y que fue para los Tigres la derrota más grande del año. Lo que más me alegraba no era el triunfo personal, sino que aquella victoria era más que mía. Representaba una victoria para nuestro club y también para el Señor.
Cuando terminó el juego, el profesor Sánchez solicitó al público que esperara un momento, pues tenía unas palabras que decir. Todos obedecieron y permanecieron a la expectativa.
—He conocido muchos estudiantes aquí en el colegio —dijo—, pero uno de los que más me ha impresionado es Gilberto Cruz. Durante unas cuantas semanas ha sido objeto de la burla constante de todo el colegio. Durante ese tiempo se comportó como un hombre, al aceptarlo todo con una sonrisa. Yo quiero revelarles un secreto. Hace unos días caminaba por un cafetal que hay cerca de mi hogar —dijo señalando hacia la derecha—. Oí unos ruidos extraños y me acerqué para ver lo que era. Allí vi a Gilberto, donde a solas con su perro tenía su campo de práctica. Sobre la puerta, a modo de receptor, estaba colgando una camisa; dos tablillas le servían de home. Con paciencia practicaba sus tiros y su fiel perro recogía la pelota y se la devolvía. Su eficiencia me hizo saber que había estado practicando mucho y que de veras había desarrollado un brazo magnífico. Cuando vinieron a mí varios miembros del Club Cristiano pidiendo permiso para usar los equipos deportivos de la escuela supe que ni sus mismos compañeros conocían el secreto de Gilberto. He querido demostrar el triunfo de una persona decidida, y para hacerlo ideé este juego. ¡Gilberto, te felicito!
xx
Los gritos que se oyeron eran para animar a cualquiera y para hacerme olvidar lo que había sufrido. Cuando todos callaron, yo me levanté.
—Quiero darle gracias al profesor Sánchez por todo lo que ha dicho —dije—. Sin embargo, quiero añadir unas palabras más. La victoria que han visto hoy no es la victoria de un muchacho solamente. Por varios años yo he creído firmemente que sólo hay uno que puede ayudar a una persona caída y desamparada. Esa persona es Cristo, el Hijo de Dios. Él es mi salvador y Él me ayudó, dándome fuerzas y ánimo para hacer lo que hice. Públicamente yo quiero darle a Él las gracias y decirles que el Club Cristiano es un club para todos, y como presidente, les invito a asistir. Muchas gracias.
Cuando me volví, vi a una persona que conocía. Era doña Caruca.
—Gilberto —me dijo, y vi que tenía lágrimas en los ojos—, quiero que me perdones. Te he tratado injustamente y quiero que sepas que no fracasarás en tu clase de matemáticas.
No sabía qué decirle, así que solamente le di las gracias.
Los gritos del público, los abrazos de los compañeros del equipo, todo me había dejado confuso. No sabía cómo comportarme. Una gran alegría llenaba mi ser al pensar que uno tan chiquito y tan despreciado hasta entonces, recibiera el aprecio de tantos. Mi único orgullo era saber que era cristiano y que ese día había traído gloria al nombre del Señor.
Salí del campo de béisbol casi sin saber por dónde iba.
—¡Gilberto, espérame! —alguien dijo.
Me volví. Mi corazón dio dos o tres saltitos. Venía Rosita. Sus ojos brillaban como diamantes.
Y así termina mi relato. Todavía me maravillo al recordar cómo el Señor me ayudó a salir de tan gran problema. Además, esta experiencia me sirvió mucho luego, en el verano cuando me encontré en un apuro mucho más grande. Pero ese ya es el tema de otro libro que escribí después de un viaje a la Isla del Coco, El mensaje de la tortuga. Como verán cuando lo lean, trata de piratas, tesoros, y.… bueno no quiero decirlo todo ahora.
¡Ah!, debo informarles que el profesor Sánchez ahora asiste a nuestra iglesia. De vez en cuando va también al club. Mi papá dice que va a hablar con el porque piensa que está a punto de aceptar a Cristo como salvador personal.
xx
xx
©2023 El secreto de Gilberto
Logoi. Inc.
Miami, FL
www.logoi.org
Tomado del libro En busca de tesoros, por Les Thompson y Juan Rojas.
Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación podrá reproducirse de cualquier forma sin permiso escrito previo de ]os editores, con la excepción de citas breves en revistas o reseñas.