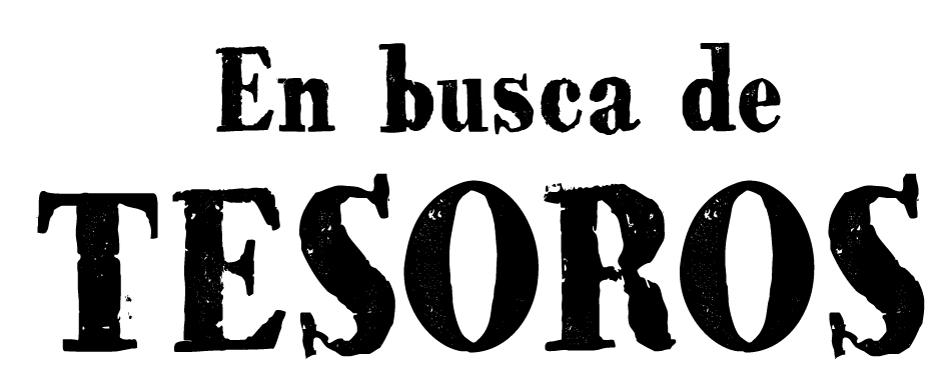xx
Tomado de
por Les Thompson
Paseando por una playa costarricense, Gilberto el joven héroe de la historia, vio sobre el caparazón de una escurridiza tortuga un mensaje de alarma. Si aquello es verdad, la patria está en peligro. ¿Cómo podrá Gilberto convencer a sus padres de que alguien tiene que investigar el caso? ¿Qué podrá hacer él por defender a su patria? Ya que se han de emocional al leer este relato, permítanos decir en defensa nuestra que el autor ha inventado los personajes y las extrañas situaciones, y duda que alguien haya tenido la fortuna de vivir tan extraordinaria experiencia. Pero si así fuera el caso, sería pura coincidencia.
xx
Capítulo 1
La tortuga

—¡Gilberto, te digo por tercera y última vez que dejes de soñar y me ayudes con estas valijas!
—Ya voy, papá —le dije, quitando a la fuerza la vista de la ventana y del hermoso paisaje marino.
El viaje entero a Puntarenas lo había pasado junto a la ventanilla del tren. El aire fresco, la belleza de las montañas, los pequeños ríos que en el verano llevan con pereza las aguas al mar y las perfumadas flores que inspiran a las aves canoras eran suficientes para hacerle a uno pegar la nariz a la ventanilla para no perderse de ver ni una mosca.
A veces me parecía ver la cara de Rosita. Ella se había levantado temprano para despedirse de nosotros, y no cabe duda de que si hubiera sabido que por poco no regreso de esas vacaciones… bueno, creo que la despedida hubiera sido distinta. Baste decir que me aseguró que al regresar de nuestras vacaciones de tres semanas ella estaría esperándonos; y me lo dijo con los ojos tan tristes y tan grandes que por poco se me quitan las ganas de ir a la playa con mis padres.
Ahora veía el mar, soñaba con los baños que nos daríamos, con las pesquerías, con el paseo en yate que me había prometido el misionero don Ricardo Smith y con todo lo demás que acompaña a unas vacaciones. Sobre todo, no tendría que mirar un libro, ni escuchar a un profesor, ni entrar en las pesadas aulas de estudio. El alma se me llenaba de alegría como a un sapo después de un aguacero.
—¡Gilberto Cruz Jiménez!
¡Vaya, hombre, qué suerte la mía! Roberto, mi hermano mayor, se había quedado en San José (por un empleo que consiguió) y esta vez yo tenía que hacer las de maletero, parte que siempre le había correspondido a él. Por lo menos podía consolarme al saber que en estas vacaciones no tendría que sufrir las incesantes amonestaciones de mi sabelotodo hermano. Con un suspiro alegría levanté la carga y la llevé a la puerta donde mis padres esperaban. El tren frenó con un chirriar como de mil grillos. Luego, el taxi nos dejó en una casa de alquiler frente a la playa.
Fue al tercer día de haber llegado a Puntarenas cuando vi la tortuga y esto transformó por completo los planes para las vacaciones e inició una cadena de incidentes inolvidables. Era una de esas tortugas enormes que los pescadores llaman careyes.
Me había levantado muy de mañana para ver la salida del sol. El mar estaba en calma, oscuro y tieso en su profundo sueño. Lentamente el sol se levantó por detrás de las montañas y sus ojos de fuego cubrieron el mar con un manto rosado. Al instante la brisa le dio vida a las aguas, transformando las pequeñas olas de mil colores en un gigantesco arco iris.
Con la luz del nuevo día vi a poca distancia algo así como una roca. Al ver que se movía adiviné que era una tortuga. Me le acerqué con mucho cuidado. Pensé arrearla hacia tierra para apresarla, pero al verme recogió la enorme cabeza y se quedó inmóvil. Logré llegar casi encima de ella, pero entonces se levantó asustada y huyó hacia el mar. Todo esfuerzo por detenerla fue inútil. Corrí a su lado, pero no pude desviarla ni tuve valor ni fuerza para detener a aquel animal que media aproximadamente un metro de longitud. Cuando estaba a punto de zambullirse vi que sobre su espalda habían sido esculpidas con letras toscas unas palabras. Era un mensaje, y al leerlo el pelo se me erizó: “Estoy prisionero. Revolucionarios en la Isla del Coco”. Estoy seguro de que debajo de las palabras había una firma, pero no pude leerla.
A todo correr regresé a casa y desperté a mis padres; cosa que les cayó pesado.
Mi padre me oyó con ojos semi-abiertos y, casi sollozando, me dijo que lo dejara tranquilo, pues lo que yo había visto era una broma de muchachos. Así que regresé a la playa preocupado y confundido.
Me senté sobre un tronco medio podrido por el maltrato de la marea y traté de desenredar el misterio que tan sorpresivamente la tortuga me había planteado. Mire hacia el sudoeste donde estaba la Isla del Coco. Si era verdad que un prisionero de la Isla del Coco había escrito el mensaje, ¿cómo pudo haberlo hecho?
¡Indudablemente realizarlo lleva algún tiempo y a un prisionero se le vigila constantemente! Si había un grupo de revolucionarios en la Isla del Coco a solo 400 kilómetros de donde me encontraba ¿qué hacían allí? Por alguna razón desconocida se me había dado un mensaje importante y no sabía qué hacer.
Al pasar un rato meditando sentí un hambre espantosa. El sol me quemaba y sentía las orejas como dos brasas de carbón. Regresé a casa sin haber hallado solución al problema.
Encontré a mi padre con el misionero don Ricardo Smith, que en varias ocasiones nos había visitado en San José. Él había prometido llevarnos a un paseo en su lancha, lancha que usaba para visitar las pequeñas iglesias de la costa. Por cortesía me senté, aunque mi estómago gritaba de hambre.
—¡Hola, Gilberto! ¿Qué te parecen las vacaciones? —me preguntó mientras me contemplaba con curiosidad.
—Pues aquí, un poco aburrido. ¿Cuándo me va a llevar al paseo?
—¿Aburrido, dices? Tu padre me acaba de contar lo de la tortuga.
Reclinó su enorme cuerpo, robusto y enérgico, sobre el sofá. Él era la imagen misma de un fornido marinero capaz de derrotar al más fuerte contrincante. A un lado mi padre nos miraba. Una sonrisa le cubría el rostro, satisfecho al ver que don Ricardo me tenía tanto aprecio.
En la cocina mi madre preparaba el desayuno, y yo, viendo que don Ricardo esperaba que le repitiera lo que había visto esa mañana, me vi obligado a relatárselo todo.
Desde un principio noté que don Ricardo no tomaba en serio lo que yo decía. Creo que pensaba que no había podido leer bien, o que, al huir la tortuga mi imaginación vio aquellas palabras. Aquella reacción suya hizo que yo insistiera más en asegurar la veracidad de lo que decía. Me parecía extraño que un cristiano le diera tan poca importancia a las palabras de otro, aunque por cierto yo era muchacho.
—Este fin de semana tengo que hacer un viaje hacia el sur para visitar nuestra iglesia en Paquera —dijo en forma pensativa don Ricardo—, pero la semana que viene tengo poco que hacer. Haremos un viaje a la Isla del Coco. Quién sabe, ¡quizás hallemos el tesoro de Lima!
—¿El tesoro de Lima? ¡Más bien revolucionarios! —pero me encantó tanto la idea que enseguida me volví hacia papá:
—¿Oíste? ¿Me dejas ir?… ¿por favor?
—Te dejo si me prometes que no te meterás en los asuntos de esos revolucionarios y que me darán la tercera parte del tesoro, si es que lo encuentran —guiñó un ojo con picardía.
El corazón me empezó a latir alegremente, pero entonces vi el rostro de mamá. Estaba pálida y me miraba con aprensión.
—Franco, ¿no crees que deberíamos tener más cuidado? —le dijo a mi padre— ¿Qué pasaría si de veras hay revolucionarios allí? Gilberto tiene solo trece años. ¿No crees que sería mejor… bueno que…que Gilberto no fuera? Quizás deberíamos contar a la policía lo que vio… quién sabe…
—No mujer, eso de revolucionarios es imposible —dijo papá.
—No se preocupe, doña María, que el último lugar donde podrían esconderse revolucionarios es en la Isla del Coco —le explicó don Ricardo.
Fue así como a pesar de todo resolvimos ir.
xx
Capítulo 2
Rumbo a la isla del Coco
xx
Muy de mañana el siguiente lunes partimos de Cabo Blanco con rumbo a la Isla del Coco. Una brisa de alborada besaba cariñosamente la superficie del agua. El foco rojo de identificación colocado sobre la asta de la cabina revelaba la presencia de la antena del pequeño radiotransmisor y arrojaba una pálida y sombría luz sobre el yate. Sus doce metros de líneas modernas y distintivas parecían una sombra que flotaba sobre el agua. Detrás nos perseguía el espumoso oleaje que arrastrábamos al surcar el negro mar. Hacia el este la tímida luz del amanecer bosquejaba perezosamente los linderos majestuosos de las montañas. Parecían hileras de leones sumidos en un profundo sueño.
La lancha tenía de todo: dos camarotes, una cocina pequeña, cabina encerrada, dos motores diesel, instrumentos de navegación automática, radiorreceptor y transmisor. ¡Cómo me hubiera gustado pasar las vacaciones enteras con don Ricardo! Pero pronto se me quitaría aquella idea… es decir, al llegar a la Isla del Coco.
—¿Cuánto tardaremos en llegar? —le pregunté.
—Mañana por la tarde.
—¿Hace mucho que tiene este yate? —lo recorrí con los ojos a lo largo de la cubierta. Estaba recién pintado de blanco con unas tiras de bronce en los costados, que a esa hora de la mañana brillaban como oro.
—Este barco es un milagro.
Lo miré lleno de curiosidad y él siguió el relato.
—Mi padre es un pescador profesional que tiene unos cuantos barcos. Con él aprendí a navegar. Cuando le conté que Dios me llamaba a servirle como misionero, se enojó de tal modo que por varios años rehusó verme y hablarme. Decía que no creía en Dios, no quería saber nada de religión y mucho menos de misioneros. El año pasado un ciclón lo sorprendió en alta mar y perdió varios barcos. Parece que frente a la muerte encontró que la vida es más que barcos y dinero. Milagrosamente escapó y luego no solamente empezó a asistir a la iglesia, sino que también tomó interés en las cosas de Dios. Vino a verme para reconciliarse conmigo.
—Pero ¿qué tiene que ver eso con este yate?
—¡Ah! Cuando vino a visitarme yo tenía una pequeña lanchita tan vieja y gastada que temía que se me hundiera en cualquier momento. Mi padre se interesó tanto en el trabajo que yo hacía, que decidió regalarme este yate, porque, según sus palabras, así él podría servir también a Dios.
Las horas de viaje pasaban ligeramente. Le conté a don Ricardo mis experiencias deportivas (lo mismo que escribí en el libro El secreto de Gilberto). Se rio hasta que las lágrimas le saltaron de los ojos y me dijo que nunca había oído una historia tan divertida.
Cuando llegó la noche nuestra conversación giró más y más sobre la Isla del Coco. Cada ola parecía mostrarme la cara de un revolucionario barbudo o de un pirata salvaje.
—La Isla del Coco —me contó don Ricardo— es un lugar extraño. Muchos dicen que es una isla maldita. Cuentan que al principio era un paraíso lleno de cocales y bellos paisajes, pero entonces llegaron los piratas y enterraron allí sus tesoros. De un día para otro una maldición cayó sobre la isla y se cubrió de una vegetación tan densa que ahogó los cocales y convirtió en selva los valles.
—¿Y.…y eso de piratas?
—Uno de ellos era el capitán inglés, Thompson. Él llevó a la isla el tesoro que todo el mundo espera descubrir. Me han dicho que cuando Bolívar expulsó a los conquistadores del continente y su ejército se acercaba a Lima, los españoles contrataron al capitán Thompson (quien por casualidad estaba en el puerto de Callao con su barco Mary Dier), para que llevase a lugar seguro los tesoros que le habían quitado a los incas. A cuesta de burros llevaron el tesoro al Callao y lo depositaron en el Mary Dier. Thompson levó anclas y salió rumbo al lugar convenido con los españoles. Pero una vez en alta mar bajó la bandera de su patria, izó la insignia pirata y se llevó el tesoro a la Isla del Coco. Dicen que para desembarcar el tesoro tuvo que hacer más de once viajes con sus remolques. Enterró un sinnúmero de barras de plata y de oro, grandes cantidades de monedas incas, piedras preciosas de incalculable valor y los costosos ornamentos que antes habían adornado la catedral de Lima, incluso dos estatuas de la Virgen de enorme tamaño hechas de oro puro.
—¡Qué suerte sería hallar un tesoro como ése! —exclamé.
—Bueno, así han pensado muchos, pero, Gilberto, tenemos que recordar que el tesoro más importante que un hombre puede descubrir es la vida eterna en Cristo.
—Es cierto —dije suspirando—, pero es que a veces uno se pone a pensar en todo lo que pudiera hacer si tuviese dinero.
—Quizás… pero cuando el hombre llega a enriquecerse tiende a olvidarse de Dios y a volverse egoísta. Se dedica a vivir solo para esta vida.
—Pues, ahora que no hay piratas los revolucionarios se han metido allí.
—Puedes estar seguro, Gilberto que, si creyera que en la Isla del Coco hay revolucionarios, no iría yo ni te llevaría a ti.
No dije nada. ¿Qué podía decirle? Él no vio el carey ni leyó el mensaje.
Esa noche decidimos turnarnos al timón. Don Ricardo me enseñó cómo fijarme en el compás y cómo valerme de las estrellas para no perder el rumbo. Luego se tiró en el camarote y a los pocos minutos lo sentí roncando.
La noche era una de esas entre mil. El viento había desaparecido y aunque todavía había cierto oleaje, ya se calmaba el mar. La luna reinaba sobre las estrellas. Todo lo había hecho Dios ¡Qué bueno era conocer al Creador del universo!
Al cabo de unas horas oí que don Ricardo se movía en el camarote. Salió estirándose bien y llenándose los pulmones de aire fresco. Me informó que me tocaba acostarme y no me lo tuvo que decir dos veces.
xx
Capítulo 3
Perseguidos
xx
No sé cuántas horas dormí. Me despertó la llamada de don Ricardo.
—¡Gilberto, mira!
Salí medio dormido. A juzgar por el entusiasmo de don Ricardo, algo extraño ocurría y naturalmente pensé en los revolucionarios. Pero no, don Ricardo sencillamente apuntaba hacia la proa del yate donde la línea recta del horizonte se interrumpía con lo que parecía un montículo de tierra.
—¡La Isla del Coco!
—Dentro de pocas horas llegaremos —afirmó don Ricardo—. Baja y almuerza, Gilberto, luego tendrás bastante tiempo para ver la isla.
—¿Almuerzo? —pregunté.
—Mira el reloj.
¡Era la una de la tarde! Apenado por haber dormido tanto me viré hacia don Ricardo:
—¿Por qué no me despertó? ¡Estará cansadísimo!
—Esta es mi vida, muchacho —dijo riendo—. Ahora vete y almuerza.
Bajé a la pequeña cocina. Don Ricardo ya había almorzado y sus utensilios de cocina estaban casi secos en el fregadero. Me serví arroz con pescado que había preparado y comí apresuradamente. Luego, al lado de don Ricardo, me puse a contemplar la isla, la cual crecía en el horizonte como un dragón.
—No veo humo.
—¿Humo? —preguntó don Ricardo mirándome sorprendido.
—Sí, de las hogueras de los revolucionarios.
—No seas tonto, Gilberto, allí no puede haber revolucionarios.—Quizás —le dije. Pero ¿por qué va a ser tan extraño que allí haya revolucionarios?
—Una vez que te acerques a la isla, Gilberto, verás por qué digo que allí no puede vivir nadie.
Al cabo de una hora ya se veía todo con claridad. Al extremo sur de la isla se levantaban dos peñascos directamente del agua formando dos montañas. Una tercera, más alta que las otras dos, se hallaba colocada en el centro completando el triunvirato. Todo estaba revestido de un manto verde resplandeciente.
Una bandada de gaviotas vino a gritarnos la bienvenida. Don Ricardo disminuyó la velocidad y entramos en lo que él llamó la Bahía Chatham. Las olas rompían contra las rocas para bañarlas de furiosa espuma. La blanca arena de la playa contrastaba con el verde de la densa selva y el oscuro de las peñas volcánicas. A esa hora de la tarde, cuando el sol perdía su fuerza, la bahía resplandecía frente a los lindos cocales que cercaban la playa.
Anclamos en un sitio protegido por una roca inmensa que hacía las veces de punto y seguido a una península de arena. Era el lugar perfecto para el yate: estaba en agua profunda y bien protegido. Don Ricardo tiró del anda hasta que topamos contra una peña cerca de la orilla y me ordenó salir. De un salto trepé a la roca.
—Toma —gritó don Ricardo y me tiró un cartucho de víveres, una linterna pequeña (enseguida la guardé en el bolsillo) y una caja de fósforos. ¡Qué bien me vendría todo esto más tarde! Tirando otra vez de la soga del ancla, don Ricardo separó el yate de la roca y lo aseguró bien. Luego se lanzó al agua —ropa y todo— y con la facilidad de uno muy acostumbrado a nadar llegó a la peña. En unos instantes estaba otra vez a mi lado chorreando agua como un perro mojado.
Nos dirigimos a unas piedras que salían de la arena y se extendían sobre el agua. Me puse a contemplar el agua mientras don Ricardo miraba los árboles que al atardecer nos darían sombra. Una plaga de mosquitos descendía sobre nosotros y me veía obligado a espantarlos con las manos. Los cangrejos parecían jugar al escondido con nosotros.
—Esta noche tendremos que dormir en el yate —dijo don Ricardo—. Creo que si salimos un poco afuera de la bahía las plagas no nos molestarán.
—¡Mire, los peces abundan tanto como los mosquitos! ¿Trajo anzuelos? Don Ricardo se fijó. Roncos, pargos y sardinas nadaban en abundancia.
—Buena idea. Espérame, traeré lo que necesitamos.
Mientras esperaba, me entretuve contando las distintas especies de peces que ignoraban la suerte que les esperaba.
Mas de pronto todo se turbó. No sé qué oí primero, si el disparo de un fusil o el grito angustiado de don Ricardo:
—¡Gilberto, corre!
Me viré. Desde la selva se acercaba un grupo de hombres armados. Don Ricardo estaba sobre la roca cerca del yate y desde allí me hacía señas desesperadas para que regresase.
Todo lo que había oído hablar de revolucionarios me acudió a la mente. ¡No quería verme prisionero de ellos!
Corrí, pero en ese instante otro grupo de hombres dirigidos por una figura gigantesca salió de unos matorrales cercanos hacia donde yo estaba y logró separarme de don Ricardo. Me detuve indeciso. Don Ricardo ya había salido corriendo hacia mí, pero ¿qué podíamos hacer? Eran tantos que era imposible hacerles frente. La única salvación sería que uno de los dos escapara para buscar ayuda.
Me hizo señas para que me acercara a la playa. Quería que me tirara al agua y nadara hacia afuera con la esperanza de poder recogerme con el yate. Era demasiado tarde. Los guerrilleros ya estaban sobre mí y el otro grupo se acercaba peligrosamente a don Ricardo. Don Ricardo se dio cuenta que yo tenía razón, pues corrió hacia el yate, dándole la espalda a los rebeldes.
Llegó a la roca, la subió y a vista de todos se lanzó al agua. Varios soldados siguieron el ejemplo tirándose tras él. Era una terrible y peligrosa carrera. Si capturaban a don Ricardo y tomaban el yate, perderíamos toda esperanza de escapar.
Don Ricardo fue el primero en llegar. Lo vi subir a bordo y dirigirse a la cabina, seguramente para arrancar los motores. Un rebelde cautelosamente subía tras él. Le pegué un grito. Estaba seguro de que don Ricardo no lo había visto. Él se viró hacia el guerrillero y la lucha que se libró era de verse.
Como un luchador adiestrado, don Ricardo esperó a que el rebelde se le acercara. De un salto lo tomó por los brazos, le dio media vuelta, lo levantó en peso, le dio varias vueltas más en el aíre como a un trompo y entonces lo soltó. El rebelde voló varios metros hasta caer como un sapo al agua. Mientras tanto don Ricardo entró en la cabina y arrancó los motores. Entonces salió con un cuchillo y cortó la soga del ancla.
Los rebeldes empezaron a dispararle. Don Ricardo se agachó para protegerse dentro de la cabina. Poco a poco gateó hacia la puerta. Al darse cuenta de lo que Don Ricardo hacía, los rebeldes que estaban en el agua empezaron a nadar nuevamente hacia él.
Quedé boquiabierto seguro de que don Ricardo no podría escapar. Me tiré de rodillas y empecé a orar pidiéndole al Señor que hiciese un milagro y permitiese que don Ricardo escapara. En ese momento, como respuesta a mi petición, oí el rugir alegre de los motores del yate. ¡Don Ricardo se había metido a la cabina por una ventanilla!
Los rebeldes le contemplaron con asombro, todos menos el jefe. Sacudiendo furiosamente la barba, el jefe corrió hacia la orilla mientras disparaba con su ametralladora. Los soldados hicieron lo mismo. Cerré los ojos nuevamente para rogarle a Dios que protegiera a don Ricardo.
Don Ricardo logró hacer girar la lancha y, abriendo los motores a todo dar, se disparó mar afuera. Por un instante se asomó a la ventana, tomando un gran riesgo. A través del tiroteo le oí decir:
—Voy en busca de ayuda, Gilberto. ¡Dios te protegerá! —Un tiro bien dirigido logró penetrar la ventanilla más cercana y no pudo decir más.
Un rastro de espuma persiguió a la lancha, mientras los poderosos motores parecían burlarse de los disparos inciertos de los soldados.
Cada instante que pasaba el corazón se me henchía de gozo. ¡Don Ricardo se escapaba! ¡Pronto regresaría con ayuda para librarme!
Como un pavo enojado, el jefe del grupo empezó a maldecir a los soldados y a acusarlos de ser «lacayos del Tío Sam” que a propósito habían dejado escapar al yankee.
Si actuaba con cuidado podría escapar. Aprovechando la confusión, eché a correr hacia el monte donde la oscuridad podría esconderme. Los rebeldes se habían alejado algo y el riesgo valía la pena.
—¡Se nos escapa el muchacho! —gritó uno y empezaron a perseguirme. Llegué a la selva antes de que me alcanzaran, pero tan densa era que no hallé cómo penetrarla. Muy pronto me alcanzaron y me arrastraron bruscamente hacia donde estaba el jefe.
Me esperaba con los brazos cruzados y una amarga sonrisa sobre los labios. No era muy viejo; más bien lucía algo joven. Aunque barbudo, me pareció que tenía la cara llena de arrugas como consecuencia del mal vivir. Sus ojos negros y penetrantes reflejaban una determinación diabólica. Era un hombre alto, fornido y de aspecto terrible. Una pistola y un cuchillo le colgaban del cinturón. Un peine de ametralladora le caía del hombro cruzándole el pecho. Todo en él daba el aspecto de una fortaleza indestructible.
No sabía cuál iba a ser mi suerte. Tal vez me matarían. (Cuando uno corre riesgo de muerte todo pensamiento se centra en la vida; a nadie le gusta morir.)
—Rodríguez —llamó el jefe y sus palabras salían como chispas.
—A sus órdenes, capitán —contestó el aludido saludándolo formalmente.
—Vigila al muchacho. Y ustedes —dijo, dirigiéndose a los demás— ¿quién dejó escapar al yankee?
Nadie contestó. Noté que se movían de lado a lado, inquietos, llenos de temor.
Agarrando con furia la ametralladora y blasfemando ferozmente, el jefe se acercó a los soldados:
—Si no me contestan, por mi madre que los mataré a todos —dijo casi escupiéndoles la cara.
Los ojos se me saltaban al ver lo que sucedía. Por fin un soldado de voz fina y mirada nerviosa señaló a uno de sus compañeros.
—Fue él… En… Enrique… su… su hermano.
El acusado, hombre que parecía algo más decente que la mayoría, palideció. Me quedé atolondrado al oír la fantástica acusación. ¡Nadie era culpable de la fuga de don Ricardo! ¡Él había escapado por astucia!
El acusado dejó caer el rifle y se tiró de rodillas ante el capitán.
—Chaco, tú… tú…. piensa lo que haces. Ya se ha derramado demasiada sangre en este lugar.
—¡Traidor! —le gritó el capitán, prorrumpiendo de nuevo en maldiciones— No me tutees. ¡Levántate, que de ésta ni por ser mi hermano te salvarás!
El capitán entonces se dirigió al grupo y dijo entre dientes:
—El yankee buscará ayuda… Tenemos que perdernos dentro de la isla para que ni registrándola con un rastrillo puedan hallar indicios de nosotros.
El capitán dirigió la retirada, seguido por sus tenientes. El rebelde a quien se le había asignado mi custodia me indicó que debía tomar el camino que había tomado el capitán. Los demás soldados formaron la retaguardia.
El camino que seguimos bordeaba el arroyo. Ya atardecía y un manto negro iba cubriendo la isla. Las flores tropicales que se asomaban entre los matorrales lucían tristes y enlutadas. Los troncos de los árboles —con sus gajos extendidos— parecían flacos centinelas armados hasta los dientes. Cada paso que daba por aquel sombrío camino me alejaba quizás para siempre de todo lo que conocía y amaba. Yo era otro prisionero de los revolucionarios de la Isla del Coco. Un día quizás escribiría también un mensaje sobre el caparazón de alguna tortuga.
xx
Capítulo 4
El paredón
xx
El camino se hacía más y más difícil. Empezamos a subir una pendiente. La densa selva había eliminado casi totalmente la luz del atardecer. Seguí lo mejor posible los pasos del capitán. A menudo me caía y me lastimaba. Los rebeldes subían silenciosos como fantasmas; yo era un intruso al hacer tanto ruido en mi lucha contra aquel camino desconocido. No oía nada aparte del borbollar de las aguas del arroyo, el croar de las ranas y el chirriar de los grillos que, ignorantes de mi infortunio, prolongaban una alegre sinfonía ‘insectil’.
El calor parecía aumentar a cada paso. Una nube de insectos buscaba cada porción de piel descubierta y al picarme aumentaban mi miseria. El sudor me cubría el cuerpo y me hacía anhelar algún descanso en aquella marcha forzada impuesta por el capitán. Una vez me detuve y fue solo para sufrir un fuerte empujón de mi indeseable guardián, quien me seguía como un gato a un ratón. Cuando por fin cayó la noche, la oscuridad era tal que no se podía ver nada. Tuve la tentación de sacar la pequeña linterna que llevaba en el bolsillo, pero resistí porque sabía bien que los rebeldes me la quitarían: me sería útil si lograba escapar de ellos.
Después de varias horas de subida llegamos a un pequeño lugar llano y limpio. El capitán dio la orden de hacer alto y enseguida me tiré a tierra. Las piernas rehusaban sostenerme. Supuse que nos encontrábamos en un bastión de los rebeldes, pero al estudiar el panorama no pude ver lo suficiente para conocer el lugar.
—Rodríguez —dijo el capitán en voz seca—, lleva al muchacho al calabozo. Y ustedes —dirigiéndose a un grupo que no pude reconocer en la oscuridad—, tráiganme a ese gusano traidor.
Quise quedarme para ver lo que iban a hacer con el desafortunado hermano del capitán, pero el guardián tomándome por la camisa me llevó tras él.
Descendimos algunos metros por un herboso camino hasta llegar a un sitio rocoso al borde de la montaña. Me imaginé que muy cerca había un precipicio; claramente se oía el mar. ¿Me llevaban a aquel lugar para lanzarme a la muerte? El corazón se me paralizó.
Me tranquilicé cuando pasamos el lugar de peligro y bajamos por el costado de la montaña donde de nuevo la selva se imponía. El guardián se detuvo frente a una puerta, abrió el candado, me introdujo a algo así como una cueva. Me aterrorizó pensar que tendría que permanecer allí solo. Le supliqué, le imploré, le rogué a mi captor que me llevara con él, que no procuraría escapar; que me atara, que me hiciera cualquier cosa pero que no fuera tan inhumano como para dejarme en aquel calabozo oscuro, en un lugar desconocido y, sobre todo, de noche.
Era como hablarle a una piedra. Ni siquiera me contestó. Se limitó a sacudirme, pues en mi intento por librarme de aquel lugar me había agarrado de él. Salió cerrando tras sí la puerta y aseguró el candado.
Atolondrado de terror no hice más que tirarme sobre la tierra y lamentar mi situación. Entonces recordé la linterna que tenía en el bolsillo y le di gracias a Dios por ella. No quise encenderla, pues temía que el guardián estuviera afuera todavía.
En mi desespero oí un sonido. La noche se llenó con el ruido agudo de mil motores. ¡Eran aviones! ¡De eso estaba seguro! Mi alma se llenó de regocijo. Sin duda don Ricardo por medio del radio transmisor del yate había logrado comunicarse con las fuerzas del gobierno para alertarlas sobre lo que acontecía en la Isla del Coco.
Me sorprendí al notar que el ruido parecía proceder del interior de la caverna y no de la puerta. ¿Sería que estaba en una cueva y que había una salida posterior? Pensando que mi captor estaría ahora mirando los aviones y no preocupado por mí, cubrí la linterna con la mano y la encendí.
Efectivamente estaba en una cueva que había sido usada con frecuencia. Había trapos viejos, unas tablas y retazos de madera, huesos de pequeños animales (como si allí se hubiese comido) y algunos papeles o periódicos. Era un salón pequeño de tierra y roca que gradualmente se encogía para formar un pequeño túnel. Por allí venía el sonido de los aviones que persistían en vuelo sobre la isla. Espesas telarañas cubrían la superficie y varios murciélagos, estorbados por la luz de la linterna, chillaban y volaban a mí alrededor.
Gateando, atravesé unos diez metros por la parte angosta de la cueva. El túnel se llevó a un área más pequeña que la primera. Repentinamente vi el brillar de las estrellas en el horizonte. La cueva tenía salida. Estaba a unos minutos de la escapada. ¡Pero pronto todo se volvió congoja! La cueva estaba en uno de los peñascos que vimos al entrar a la bahía. Debajo se oía el ronco grito de las olas al romper contra las rocas y no había modo de salir. Además, la abertura estaba bien cerrada con alambre de púa. Unos gajos de árboles bailaban en la boca burlándose de mí.
Miré hacia el cielo oscuro. ¿Dónde estaban los aviones? De pronto a alguna distancia descubrí las pequeñas luces de las alas de un avión. Tomé la linterna y con cuidado traté de hacerle señas.
El avión vio la luz, pues giró hacia donde yo estaba y prendió las luces de aterrizaje. Moví fuertemente la luz para atraer más atención. Pasó sobre mí y se perdió de vista para regresar a los pocos instantes. Esta vez al acercarse creí que iba a chocar con la montaña, ya que seguía en línea recta a la luz que brillaba en mi mano, pero en el último instante se elevó y con la vuelta trajo consigo al escuadrón entero. Todos se abrieron sobre el lugar alumbrando la montaña en busca de los rebeldes. Fue su última vuelta. Nada podrían hacer durante la noche. ¡Pero ya sabían dónde yo estaba! Le di gracias a Dios.
En una oscuridad total regresé al interior de la cueva, ya que si me hubieran hallado en el fondo posiblemente hubieran sospechado algo. Estaba casi seguro de que no habían podido ver la luz porque la proyecté desde adentro y sobre todo, porque la peña se levantaba directamente del mar de manera que no permitía que se observara lo que yo hiciera.
Apenas me había colocado otra vez en el salón principal de la cueva. sentí que alguien abría la puerta. Escondí la linterna y los fósforos tras una roca. Traían a un prisionero. Era Enrique, el hermano del capitán a quien tan funestamente habían acusado. Seguramente la llegada de los aviones le había salvado la vida. Gimiendo lastimosamente cayó en tierra como muerto. Me levanté para ir hacia él, pero oí que me llamaban.
—Muchacho, ven conmigo. Ahora te toca a ti —reconocí que era Rodríguez el mismo a quien habían asignado la tarea de cuidarme—. ¿Qué suerte me esperaba? ¿Me golpearían como habían golpeado a Enrique? Hicieran lo que hicieran, mi confianza estaba en Dios. Él me ayudaría.
Rodríguez cerró la puerta detrás de nosotros y me condujo loma arriba hacia donde antes nos habíamos separado del grupo. La luna había salido y aunque no era llena, dejaba ver algo del paisaje. Estábamos en la montaña más meridional de la isla. A poca distancia se veía la sombra negra de la montaña central. Los cocuyos arrojaban intermitentes chispas de luz que competían con las de las estrellas. Miré hacia el norte, donde estaban mis padres. ¿Qué estarían pensando? ¿Ya conocerían mi suerte? ¿Qué de Rosita? ¿Volvería a verla otra vez? Entonces miré hacia arriba y elevé una breve oración, pidiendo que en su misericordia Dios me librara de las manos de aquellos hombres crueles. Llegamos a otra cueva que estaba en dirección opuesta a la que hasta entonces había ocupado. La entrada estaba llena de rebeldes. Tenían latas en las manos y comían. Rodríguez me llevó al interior. Por la luz de un farol, vi al capitán. Estaba paseándose impaciente de lado a lado. A su derecha había unos asientos toscos hechos de troncos de árboles y unas hamacas. Detrás del capitán vi dos banderas, una con tiras de rojo y negro y otra roja con el signo de la hoz y el martillo. La bandera de mi patria estaba ausente.
Me ordenaron que me sentara y el capitán mandó que me registraran.
¡Cuánto me alegré de haber escondido la linterna y los fósforos! Luego el capitán empezó a hacerme preguntas de toda clase.
—¿Quién es el yankee que te trajo?
—Es un misionero —le contesté—, la voz me temblaba algo.
—¿Misionero?
—Sí, uno que… sirve a Dios… que predica… un ministro del evangelio.
—No me vengas con esos cuentos. ¡Será un espía del State Department (Departamento de Estado)!
—No señor, de espía no tiene nada. Es un hombre que ama a Dios y quiere llevarles el mensaje de salvación a todos los pecadores.
—No me hables de religión. Cuando la revolución triunfe haremos desaparecer todas esas fábulas de Dios.
—La Biblia dice que “cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará”.
—¡Ja, también te crees predicador! —y volviéndose a uno de los soldados le dijo:
—Dame una ametralladora.
Un sudor frío me cubrió la frente. Cerré los ojos y le pedí a Dios que no dejara que aquel hombre me matara.
Tomando la ametralladora el capitán procedió a disparar contra la pared de la cueva. El ensordecedor sonido retumbó como si hubiera disparado un cohete dentro de un barril. Los rebeldes ni se fijaron. Parece que estaban acostumbrados a las maniobras crueles del capitán.
—Ahora, muchacho, ve y párate contra la pared. Pronto veremos cuánto tienes de Dios. ¿Crees que hay un cielo? —me preguntó con ironía.
—Sí —le dije, más convencido que nunca de la verdad de la Santa Biblia.
—¿Y cómo se va al cielo?
—Cristo murió en la cruz por los pecados de todos los hombres. El que cree en él tiene vida eterna.
—¿Tú crees en esas tonterías?
—Sí —le dije.
—Esas son enseñanzas de los yankees para que nadie quiera quitar la podredumbre de los capitalistas y hacer un paraíso en la tierra.
—Lo que dije no lo dicen los yankees, es lo que dice la Biblia.
—¡Biblia! ¡Ese es un invento de los capitalistas!
—Es la palabra de Dios —le dije.
—¡A ver cuanto tienes de Dios! ¡Ponte junto al paredón!
Me tiré de rodillas y le pedí misericordia. Yo no quería morir.
—Ah, ¿ahora me vas a rezar a mí? —y se echó a reír—. Pues ¡rézame! ¡Pídeme que te salve! Dios es un mito de los imperialistas. Ya verás que no hay Dios y mucho menos quien oiga la oración de un chiquillo. ¡Apúrate! ¡Rézame como lo hacías a Dios y verás que yo sí te oigo!
Me levanté casi ciego de miedo y fui al lugar que él me había indicado.
¡Aunque me matara no le iba a orar! Dios había protegido a Daniel de los leones y podría protegerme a mí de ese hombre bestial. Allí sobre el lugar que había llamado “paredón” me arrodillé y en voz alta le supliqué a Dios que me librara de las manos de mis captores, que les enseñara a ellos que había un Dios en los cielos que oía la petición de cualquier persona.
El capitán interrumpió la oración para decir:
—No te apures en orar por nosotros que para nosotros no hay remedio— prorrumpió en una risa loca. Varios de los soldados se rieron con él.
Se calló y todo el mundo con él. Me contempló con furia y parecía escupir las palabras:
—¡Rézame! ¡Te digo que me reces o si no te mataré aquí mismo!
Un silencio sepulcral cayó sobre todos.
—iSigue orando a ese Dios capitalista y te haré picadillo!
Con eso empezó a disparar contra la pared, acercándose más y más al sitio donde yo estaba. A pesar de la confusión y del ruido ensordecedor de los disparos el corazón se me llenó de una confianza completa en Dios:
—¡Señor, sálvame, para que estos hombres sepan que tú vives y decides los destinos de los hombres!
Los tiros cesaron casi instantáneamente. Creo que se le agotó el peine a la ametralladora. El capitán —enfurecido y medio loco— empezó a vociferar y a pedir que le trajesen café. Impaciente se me vino encima pegándome y lanzándome puntapiés. Varios soldados, viendo su locura, se le acercaron y me lo quitaron de encima.
—Mejor que no le hagas daño —dijeron— hasta ver que hace el yankee. Ya vinieron aviones y quien sabe lo que vendrá mañana. Puede que el chiquillo nos sirva para algo.
—¡Por mi madre, se lo llevan lejos o lo mato aquí mismo!
xx
Capítulo 5
La fuga
xx
Luego, en la cueva, llegué a saber por qué aquel hombre era tan cruel e impío. Al ver el maltrato que yo había recibido de manos de su hermano, Enrique empezó a contarme la larga historia del levantamiento revolucionario.
El capitán era hijo ilegítimo de un norteamericano. Este, aunque era superintendente de una pequeña compañía bananera, no quiso aceptar la consecuencia de su pecado y había despreciado al hijo. Lo había dejado crecer en la miseria. Nunca le dio nada a la madre, ni siquiera algún reconocimiento. Había llegado hasta el extremo de rehusar darle trabajo a su propio hijo cuando éste fue mayor.
Amargado por tan bestial trato el capitán se unió a otros hombres que también habían sufrido injusticias. Formaron una pandilla que robaba y cometía toda clase de crímenes.
Un hombre culto de San José empezó a visitarlos repetidas veces. Les habló de cómo podrían sacar a todos los explotadores de Costa Rica y hacerse ellos mismos dueños de las grandes compañías: todos los capitalistas eran ladrones del país. Bajo la nueva dirección se prepararon para el futuro. Decidieron establecer una base de adiestramiento en la Isla del Coco, para luego infiltrarse en las costas de la república y ganarse la simpatía de los campesinos. El plan era organizar guerrillas para conquistar el poder. Para evitar una frustración en sus planes fueron a la Isla del Coco en una llamada “expedición de caza”. Allí, se les dio clases de adoctrinamiento y se les enseñó tácticas guerreras dirigidas por el mismo señor de San José. Enrique, una vez enterado de que servían a la causa comunista, trató de escapar con una expedición que vino a la isla en busca del tesoro. Desde entonces lo consideraban traidor; solo el hecho de ser el hermano del capitán lo había salvado.
Me tocó el turno y le conté como había llegado a la isla y lo del mensaje de la tortuga. Impacientemente me interrumpió: ¡él mismo había escrito aquel mensaje!
—¿Nos podrán rescatar de esta gente? —le pregunté.
—Quién sabe. Ellos pueden esconderse para que nadie los encuentre. Desde que llegamos han venido varias expediciones y nunca nos han visto. Mi hermano conoce la isla como la palma de la mano.
—Pero don Ricardo fue en busca de ayuda; por eso vinieron los aviones.
—Fácilmente podrían hacer que el yankee quedara como un mentiroso.
—¿Pero si don Ricardo les dice que vio a los revolucionarios?
—Los rebeldes están preparados para todo. Podrían hacerlo aparecer a él como un criminal que vino a la isla para matarte.
—¿Cómo? —pregunté incrédulo.
—Supongamos que a la fuerza te hacen escribir una nota. Esta la hallarían junto a tu cadáver y diría que el yankee te dejó en la isla. Eso sería más creíble que pensar que aquí hay revolucionarios.
—Pero todos saben que estamos aquí —le dije.
—¡Nadie nos ha visto!
—Cuando los aviones volaron por la isla yo les hice señas con la linterna.
—¿Y te vieron? —preguntó mirándome con asombro.
—¿No se acuerda cuando encendieron las luces de aterrizaje?
—Sí… —dijo pensativo— quizás lleguen a tiempo, pero quién sabe lo que mi hermano hará primero.
La noche la pasamos tratando de hallar manera de escapar una vez que llegaran nuestros libertadores. Al amanecer caí dormido, exhausto por todo lo que había ocurrido. Horas más tarde me despertó el ruido de varios aviones y la voz de mi compañero que llamaba a los guardas para que nos dieran agua y algo de comer. Nadie contestó. Por fin varios revolucionarios entraron arrastrando unas sogas. Nos amarraron manos y pies. Estábamos tan débiles por los golpes recibidos que no pudimos ofrecerles resistencia. Con unos trapos sucios nos amordazaron para que no pudiéramos pedir auxilio. Terminado el trabajo se retiraron después de cerrar bien la puerta.
Luchamos sin éxito contra las ataduras. Apenas nos podíamos entender cuando gritábamos a través de las mordazas. Perdí la esperanza al pensar que cuando llegara ayuda no nos podrían encontrar. No habría modo de decirles donde estábamos.
Nunca había vivido horas tan interminables. No podíamos ver qué hora era. A intervalos se oía los aviones pasar por encima buscando alguna señal de vida. Ya al atardecer estaba cierto de que algunos barcos del gobierno habían llegado para rescatarnos. Quizás por ser americano don Ricardo había pedido ayuda de Panamá.
—De alguna manera tendremos que soltarnos —dijo mi compañero algo desesperado—. Aquí nunca nos encontrarán.
Lo miré con interés, pues eso quería yo también.
Empezó a dar vueltas, rodando hacia la orilla de la pared donde había unas rocas puntiagudas. Tiene que haberle sido doloroso por las muchas heridas que tenía. Rozó la soga contra una piedra procurando cortarla por fricción. Lo contemplé un rato y me di cuenta de que al paso que iba pasarían muchas horas antes que lograra soltarse. Por mi mente cruzaban mil planes para liberarnos, pero todos eran irrealizables porque estábamos atados de manos y pies a la espalda. Entonces pensé en los fósforos. Rodé hacia la roca donde los había escondido y maniobré hasta agarrarlos con las manos. Luego me acerqué a Enrique y, gritando a toda voz para que me oyera a través de la mordaza, dije:
—Toma estos fósforos.
—Muchacho ¿dónde los encontraste? ¿Qué vas a hacer con ellos?
—¡Soltarnos!
—¿Cómo?
—Pues quemando la soga.
—No seas tonto, te quemarás la ropa y atado como estás…
Pero no me convenció. Sabía bien el riesgo que tomaba, pero era necesario.
De espalda traté de tornar un fósforo con los dedos. Las muñecas me ardían por el esfuerzo. Pero el problema era cómo prender el fuego: con un fósforo no podría quemar la soga.
—Tendremos que encender fuego. Ayúdame.
Los dos nos pusimos a dar vueltas, para recoger lo que había a mano. Poco a poco logramos hacer una pequeña pila. Luego de varios esfuerzos el papel se prendió.
Me acerqué al fuego con la confianza de que Enrique me avisaría si me acercaba demasiado. Quería quemar primero la soga que me unía las manos y los pies. Recogiendo las piernas y estirando los brazos lo más posible pude aflojar la soga lo suficiente para separarla un poco de mí. Me arrimé hasta sentir el calor del fuego y, siguiendo las instrucciones de Enrique, coloqué la soga sobre las llamas. Sentí cuando prendió. Sentí también cuando se partió la soga.
Mas allí empezaba la prueba más difícil. La soga tendría que arder hasta llegar al nudo de las manos. El peligro era que la otra parte de la soga ardía en dirección a las piernas y si llegaba a los tobillos antes de llegar a las manos, la ropa ardería también. Enrique me iba indicando el progreso. Como siempre parece suceder en estas cosas, la soga ardía más velozmente en la mitad atada a las piernas. Cuando Enrique me lo dijo me alarmé. Sabía que tenía que apagar esa mitad o correría el riesgo de perecer en las llamas. Tiré levemente de las piernas para que la soga fuera hacia el frente donde podría ver lo que hacía.
Arrastrándome y moviéndome logré por fin ponerme de pie y luego pisotear la soga hasta que se apagara.
Mientras tanto, la otra mitad seguía ardiendo. Al acercárseme a las manos, sentí el calor del fuego. La tensión en los brazos empezó a darme calambres y me mordí los labios para aguantar el dolor de las ligeras quemaduras.
Por fin el fuego llegó al nudo y al hallar allí más combustible, surgió una llama. Las cenizas me cayeron sobre el brazo y me quemaron. Aguanté las lágrimas.
—¡Jala, Gilberto! —me ordenó mi compañero. Nada; todavía no cedía.
—¡Sigue jalando que ya tiene que estar!
La soga perdió la fuerza y pude desprendérmela de los brazos. Luché apresuradamente por soltarme. Me quemé los dedos, pero no me importaba. ¡Estaba suelto! Me quité el trapo de la boca y con alivio respiré aire puro. Enseguida solté a Enrique.
Teníamos que actuar. No sabíamos de cuánto tiempo disponíamos Enrique se quedó vigilando la puerta y yo corrí a la parte trasera de la cueva. En la bahía había dos barcos. Uno era el yate de don Ricardo. No había señal de vida; seguro que todos estaban en tierra buscándonos.
Regresé para contarle a mi compañero lo visto. ¿Qué plan podríamos trazarnos? Pronto la noche lo cubriría todo de tinieblas y no quería pasar otra noche en la incertidumbre de lo que podrían hacernos los revolucionarios.
De algún modo teníamos que atraer a los que pretendían rescatarnos. Discutimos el asunto algún tiempo.
—Los fósforos —dije— ¡Dame los fósforos!
—¿Qué vas a hacer?
—Prender un fuego aquí dentro para que el humo atraiga la atención.
—¡No, no! ¡Mi hermano lo verá y llegará primero! Nos matará…
—Pues algo tenemos que hacer…
—Ya sé … ¿Por qué no quemamos la puerta? Es de madera. Entonces podremos escaparnos al monte.
—Sí… mientras la puerta arda nadie podrá entrar, pero no, ahora no.
Tenemos que esperar hasta que sea de noche.
¿Hasta la noche? —dijo alarmado— ¿Quién nos encontrará aquí de noche?
—Cuando oscurezca le prenderemos fuego a la puerta. Todos lo verán. Mientras arda los rebeldes no podrán entrar. Esto les dará oportunidad a los marineros de llegar primero, y…
Amontonamos contra la puerta las sogas y todo lo que podía servir de combustible. Al terminar ya el sol se ponía. Esperamos la oscuridad. Esa media hora fue una eternidad. Por fin todo quedó oscuro. Nos acercamos a la puerta y le prendimos fuego. Enseguida las llamas saltaron y empezó a arder furiosamente. Afuera se oyeron las voces de los revolucionarios que se hallaban confundidos. Los habíamos tomado por sorpresa.
Ellos sabían que el fuego atraería un hormiguero de marineros, pero era seguro que el capitán les había advertido que no se fueran de aquel lugar sin nosotros. Varios tiros sonaron acompañados de rajar de madera. ¡Estaban dándonos de tiros! Nos agachamos y buscamos refugio tras unas rocas. A los pocos minutos la puerta empezó a derrumbarse.
Como supusimos, los aviones acudieron como auras. Ya rodeaban la escena y nos sentíamos algo protegidos. Entonces sentimos el rugir de un helicóptero que se acercaba. Aterrizó en la cumbre. Pero aquella era la hora más peligrosa.
El fuego disminuía. Enrique se quitó la camisa y se acercó a la puerta. La estiró para aparentar una persona. Un tiro rajó la camisa. ¡Suerte que Enrique había tomado aquella precaución! Afuera se inició un tiroteo entre rebeldes y marineros.
—¡Salgamos ahora! —me gritó Enrique. ¡Todos estarán entretenidos!
Corrí tras él, saltando sobre las últimas llamas. Fuimos hacia la cumbre, donde suponíamos que estaba el helicóptero.
Por todas partes sonaban los disparos. Arriba los aviones volaban y a veces prendían las luces de aterrizaje o arrojaban metralla. ¡Qué terrible era todo!
Al llegar a la cumbre alzamos las manos como señal de rendición y de inmediato varios marineros nos rodearon. Empezaron a interrogarnos. Por fin, convencidos de que éramos los que buscaban, nos mandaron que abordáramos el helicóptero.
Nos llevaron a un portaaviones anclado a poca distancia de la isla. Allí fuimos recibidos por un capitán norteamericano, quien empezó a hacer mil preguntas en inglés, pero no entendí ni una.
Al llegar a la cumbre alzamos las manos como señal de que nos rendíamos. Nos pusieron cómodos en el camarote del capitán y nos dieron de comer. Nunca había tenido más hambre. Noté que a Enrique no le faltaba ánimo tampoco. Durante el postre fui interrumpido por los gritos familiares de don Ricardo.
¡Qué encuentro! Por supuesto tuve que contarle todo lo que había sucedido, mientras él se lo traducía al capitán. Luego, con mucha pena don Ricardo me pidió disculpas por haberme traído a la isla.
—Nunca pensé que sería posible que algo como esto sucediera. ¿Qué hubiera sido de mí si te hubieran matado?
—¿Por qué hablar de lo desconocido? —le dije. Por alguna razón Dios quiso que esto sucediera. Nos hizo pasar algunos apuros, pero con razón. Alguien tenía que enterarse de la presencia de los revolucionarios antes de que fuera demasiado tarde.
—Pero nunca hubiera querido ser responsable de ponerte en tan peligrosa situación.
—Usted no lo quiso, pero Dios sí. Además, Él me dio la oportunidad de probarle al capitán de los guerrilleros que Dios vive. Le conté lo que sucedió en la cueva cuando casi me matan. No crea que usted es el único misionero por aquí. ¡Yo también sé predicar! —concluí.
Don Ricardo me abrazó. A pesar de la pena que tenía sentía orgullo por el hecho de que yo había sido fiel a Dios. Enrique, que lo había presenciado todo, nos interrumpió:
—Quiero decirles una cosa. Cuando mi hermano (el capitán de los guerrilleros) y yo éramos chiquitos, oímos hablar de Dios de labios de una señorita americana, también misionera. Creo que ella fue la primera persona que mostró verdadero interés en nosotros. Por varios años fui a la escuela dominical y yo también confesé al mismo Señor que ella predicaba. Pero luego, cuando mis amigos se mofaron de mí y mi hermano y me ridiculizaron por mi creencia en Dios, cedí a las críticas. Poco a poco me aparté de Dios y ya saben ustedes adonde llegué.
—Mire, Enrique, usted habrá abandonado a Dios, pero Él no le ha abandonado a usted —y don Ricardo empezó a hablarle de la Biblia.
Salí del camarote para no molestar aquella conversación sagrada cuando vi que se aproximaba el capitán del barco, quien me dijo por señas que un avión me llevaría a Puntarenas. Iría solo, pues querían que Enrique los ayudara a encontrar a los rebeldes.
Sin esperar más, salí corriendo para avisarle a don Ricardo. Tenía desespero por ver a mis padres, pues ellos seguramente estarían muy preocupados.
—Dicen que en cuanto llegues a Puntarenas serás una celebridad —me dijo don Ricardo, con la alegría reflejada en el rostro— ¡Eres un héroe nacional!
—¿Yo, un héroe? —dije sin comprenderlo todo—. ¿Qué he hecho yo?
—Ya lo comprenderás cuando lo leas en el periódico —dijo don Ricardo sonriendo.
—Pero no fui yo solo. Usted también, don Ricardo y también Enrique, ya que él escribió el mensaje de la tortuga. Y no se olvide de mirar hacia arriba.
—¿Arriba? —preguntó sin entender lo que yo quería decirle.
—Dios…Él fue el que lo ordenó todo.
Don Ricardo sonrió.
—Adiós, don Ricardo. Adiós, Enrique —y salí corriendo.
—Le das mis saludos a Rosita —gritó a mis espaldas don Ricardo.
¿Rosita? En todo el trajín me había olvidado de ella. Bueno, seguramente ella no me iba a dejar tranquilo hasta que le contase cada detalle de mi experiencia. Así son las mujeres.
xx