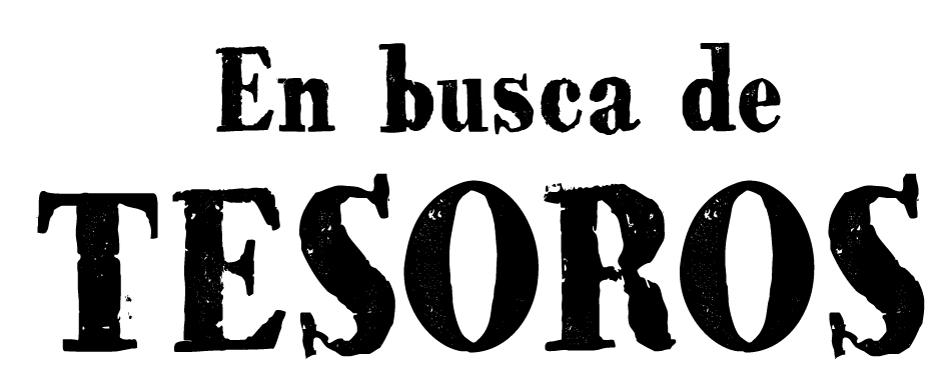xx
Tomado de
por Juan Rojas
Gerardo y Chico, siempre en busca de una buena aventura, salen de paseo a un embarcadero de azúcar de un puerto costarricense y se ven en peligros insospechados. La manera como escapan de los feroces marineros que los habían secuestrado constituye una historia marítima de gran emoción. Puede ser que por una casualidad alguien haya vivido una experiencia idéntica, pero sépase que en tal caso, sería pura coincidencia.
Capítulo 1
 Leí la nota; la volví a leer. Gerardo, notando mi expresión de sorpresa me la arrebató y la leyó con avidez.
Leí la nota; la volví a leer. Gerardo, notando mi expresión de sorpresa me la arrebató y la leyó con avidez.
—¿En qué barco lo tendrán prisionero? —le pregunté casi sin dejarlo terminar.
—Quién sabe —respondió mientras se le escurría la mirada entre los cientos de personas que caminaban apresuradamente en la misma dirección por donde había desaparecido el muchacho—. El pobre debe haber estado tan apurado y nervioso cuando escribió la nota que olvidó decir el nombre de su padre y el lugar donde lo tienen…
—Y ni siquiera firmó. Lo único que nos dice es que su tío lo tiene prisionero en un barco y que no demos parte a la policía. Hay que ayudar a ese muchacho —dijo Gerardo—, mientras movía negativamente la cabeza y apretaba los labios.
—Pero, ¿cómo? —le pregunté.
Era una pregunta muy difícil de contestar. Lo menos que podíamos imaginarnos era que se cumplirían las predicciones que nos hiciera Juan Gómez aquella misma mañana, y que grandes peligros nos estaban aguardando. Pero me estoy adelantando. Permítame relatar todo tal como sucedió.
El día comenzó como todos los otros, caluroso y seco y quisimos ir a la playa para escapar del calor. Salimos bien temprano de Puerto Viejo en la pequeña lancha de motor de Gerardo Martínez. Aunque hacía poco tiempo que había aprendido a guiar la lancha, Gerardo me entregó el timón. Puse rumbo al noroeste en línea recta a la Punta Cahuita, a paso lento.
Me fascinaba el paisaje marino, el brillo de las aguas plateadas por el sol y la punta que en aquella hora parecía una ciudad de oro, allá donde el cielo se unía con el mar. El olor a marisma me adormecía. Más de súbito sentí el rugir de una embarcación que zarpaba. Una simple ojeada me bastó para saber que el yate que poco a poco se nos acercaba era el yate de Juan Gómez. Yo no estaba dispuesto a dejarme alcanzar tan fácilmente cuando ya conocía los secretos del manejo de la lancha. Aceleré motor.
—¡Arriba, Chico! (así me llaman, aunque mi nombre es Antonio Guzmán) —me gritó Gerardo—. ¡Te doy cualquier cosa si no te dejas ganar!
¡Qué experiencia aquella! Quien venía tras de nosotros era todo un gran marino. Aunque él se negaba rotundamente a hablar del asunto, casi toda la vida había estado dedicado a la navegación, primero como jefe de una flotilla mercante española y después, al llegar a Costa Rica, como misionero laico entre los pescadores de la costa.
Fue inútil tratar de ganar. El yate de Juan Gómez parecía tener alas y enseguida pasó triunfante a nuestro lado con su casco rojo y su caseta blanca. Entonces disminuyó la velocidad. Desde la popa Juan Gómez nos gritó un saludo. Yo agité la mano.
—¡Hola! —Gritó Gerardo sonriendo de medio lado— ¿Hacia dónde va hoy?
—¡Voy a predicar esta tarde en la salina! —Respondió, y en su rostro se reflejó el placer que aquello le daba— ¡Vengan conmigo para que me ayuden en la iglesia!
—Con gusto —dijo Gerardo—, pero iremos por la tarde.
—Es que queremos visitar primero los barcos que están en la punta —agregué yo.
Juan Gómez frunció el ceño. Se quedó pensativo un instante y después nos dijo:
—Muy bien, los espero. Ojalá que lleguen… Últimamente ha habido robos y asaltos en la punta. El mal nunca duerme.
Hizo una breve pausa para reagrupar los pensamientos y agregó:
—Recuerden esto: “el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar”.
Entonces se despidió.
—El viejo marino conoce tanto la Biblia como el mar —comentó Gerardo sonriendo—. Y nunca se le olvida darnos su consejito…
No le contesté nada. El yate de Juan Gómez se nos adelantaba suavemente. El viento soplaba ya con alguna velocidad. Las nubes corrían en el cielo como si tuviesen prisa por llegar a algún lugar. Las olas empezaban a levantarse con fuerza como si estuviesen molestas con nuestra presencia. Y a la agitación creciente de los elementos se unía el eco de las advertencias de Juan Gómez para hacerme pensar en piratas, marinos, naufragios y peligros.
xx
Capítulo 2
Llegamos a la punta y nos pusimos a caminar por los muelles, donde un hormiguero de hombres cargaba y descargaba enormes sacos repletos de azúcar. Por un pedregoso camino que desembocaba en los muelles se acercaba un jeep con cuatro personas a bordo y manejado por un siniestro y corpulento barbudo. Se detuvo delante de nosotros. De súbito uno de los cuatro, un muchacho rubio, más o menos de mi edad —yo tenía 14 años—, se lanzó del carro y salió corriendo hacia nosotros. Detrás de él saltó el barbudo, quien con dos zancadas lo alcanzó, lo tomó por el brazo y lo obligó a caminar hacia los muelles. Pero antes de dejarse arrastrar me dejó en la mano aquella nota misteriosa.
—No sé cómo podremos ayudarlo —dijo Gerardo algo nervioso—, pero por lo pronto tenemos que saber en qué barco está.
Tratamos entonces de abrirnos paso entre la maraña de gente que cubría los muelles. Llegamos a los barcos; miramos a todas partes, pero ¡ni sombra del poco afortunado muchacho!
Por allí veíamos barcos de distintas nacionalidades; había uno ruso, dos norteamericanos, uno español, uno peruano y otro costarricense ¿En cuál de estos lo tenían cautivo?
—¿Qué hacemos ahora, Gerardo? —pregunté
Visitar los barcos de los países de habla hispana. El muchacho es costarricense, español o peruano, porque escribe perfectamente el castellano. Lástima que no lo oyéramos hablar. Pero en fin, en un barco de una de esas tres nacionalidades está.
—Quién sabe —le respondí—. ¿Y si siendo costarricense, digamos, lo tienen preso en un barco americano o en el ruso?
Por fin acordamos pedir permiso para ver los interiores de los barcos, como lo acostumbraba a hacer todo el mundo. Al entrar a cada barco trataríamos de meter las narices por todas partes en busca del muchacho… y de sus carceleros.
Entramos primero al barco costarricense. Gerardo iba adelante. Algunos marineros descansaban sobre la cubierta mientras otros se entretenían en alguno que otro quehacer. El eco de las palabras de Juan Gómez me hacía imaginar una sed insaciable de botín y sangre en el fondo de cada marinero que veía por ahí. Cada vez que nos acercábamos a alguna puerta abierta o a algún rincón donde alguien hubiera podido estar escondido, los nervios se nos ponían en tensión y caminábamos casi en puntilla de pie para hacer el menor ruido posible. Pero por ninguna parte de aquel barco encontramos señal del muchacho.
Pasamos entonces a visitar el barco español. El aspecto de aquel buque era como el de cualquier otro barco de carga, pero la tripulación parecía más recelosa. Un marinero que estaba barriendo la cubierta nos miró de reojo y otro que se entretenía recogiendo unos cables gruesos carraspeó fuertemente y nos miró con una sonrisa maliciosa. Luego de inspeccionar la cubierta bajamos a los camarotes por una estrecha escalerilla. El estrecho corredor estaba tan desierto con lo el de un barco fantasma. El rojo sangre de la gruesa alfombra me pareció trágico, como si hubiese sido teñido con sangre humana.
Teníamos que andar con prudencia: si en aquel barco tenían prisionero al muchacho era probable que nos estuviesen vigilando. Para no despertar sospechas admirábamos en voz alta las maravillas de aquel gigantesco buque provisto de todos los adelantos y comodidades de la navegación moderna, pero tratábamos de escudriñar hasta el último rincón.
La puerta de un camarote estaba entreabierta. Disimuladamente nos acercamos a ella y entrarnos. No vimos a nadie. Pero de repente la puerta se cerró a nuestras espaldas. Detrás de nosotros, con los brazos cruzados sobre el pecho y con el brillo de una sonrisa maligna en el deformado rostro, estaba el marinero gigantesco que había corrido tras el muchacho prisionero. Gerardo dio un paso para tratar de abrir la puerta, pero el marinero se abalanzó sobre él. Gerardo lo esquivó, pero el marinero logró apresarle una mano. Comenzó entonces un rudo forcejeo. Si el marinero era fuerte Gerardo no se quedaba atrás, pero yo comprendí que llevábamos las de perder y resolví salir antes de que llegaran otros para ver si yo encontraba al muchacho mientras Gerardo entretenía al marinero.
Aprovechando un instante de confusión, abrí la puerta y salí corriendo apresuradamente. Detrás de mí oí la ronca voz del marinero que gritaba:
—¡Agarren a ése!
En mi precipitación no pensaba ni por donde me metía. Abrí la primera puerta. Vi una escalera y bajé por ella con la esperanza de ocultarme hasta saber si me perseguían o no. Fui a parar a las bodegas del barco. Por donde quiera había bultos enormes, quizás de alimentos. Entonces alguien abrió la puerta. Me detuve en seco y corrí a esconderme tras una de las cajas que allí había. Un marinero se detuvo frente a una escalerilla y comenzó a descender apresuradamente. Contuve la respiración.
Al ver que el marinero atravesaba el pasillo y seguía de largo, me puse otra vez de pie. ¿Hacia dónde debía ir si ni siquiera sabía exactamente el lugar donde estaba? Más entonces oí que me llamaban. Iba a huir cuando noté que allí atado de pies y manos estaba el muchacho que andábamos buscando.
—¡Has venido a ayudarme, gracias! —y al decir gracias pronunció graciosamente la “c” y supe que era español.
—Sí —le respondí—, pero el marinero que te perseguía allá en el muelle nos atacó…
—¿Federico? Me imaginé que los estarían esperando… Corre, desátame. Jamás había tenido tanta dificultad para soltar un nudo.
—¡Señor, ayúdanos! —exclamé. El españolito volteo la cabeza, extrañado, pero no dijo nada.
Cuando lo hube desatado, me tomó de la mano, me llevó al extremo del salón y abrió una escotilla. Descendimos por ella y caímos sobre unos sacos de azúcar en la parte de la bodega donde la almacenaban. Apenas descendimos escuchamos las voces y los pasos de los marineros que me buscaban. El españolito me guió hasta el fondo de aquel compartimento y allí nos escondimos entre unos sacos repletos de azúcar y nos echamos encima algunos sacos vacíos que encontramos. Sentimos arriba los pasos de nuestros perseguidores.
—¡No pueden andar muy lejos! —gritó alguien y por esto deduje que habían descubierto la fuga del españolito. Al poco rato abrían la escotilla y dos marineros descendían por ella. Parecía inevitable que nos encontraran. Entonces, elevé en voz baja una oración susurrante y débil.
—¿Qué? —me preguntó el españolito creyendo que hablaba con él.
—No. —le respondí—. Estoy orando.
De nuevo se acercaban nuestros perseguidores y nos llamaban alternando con promesas y amenazas.
—¡Orlando, sal de donde estás! —gritaba una voz.
—Es Federico —susurró mi compañero.
—¡Muchachos —gritó otra voz—, salgan de donde están! ¡Si no salen enseguida juro que no les quedará un hueso sano cuando los encuentre!
—Es mi tío —Orlando me topó con el codo.
Súbitamente se apoderó de mí una gran inquietud. Si allí estaban el tío y Federico ¿qué había sido de Gerardo? Quizás en aquel momento estaría inconsciente… o muerto. ¿Habría yo hecho mal en perder tiempo desatando al españolito? Pero no, si no hubiera sido por él me hubieran capturado. De nuevo escuchamos la voz del tío:
—No importa, zarparemos dentro de un rato. Después de todo ya hemos terminado en este puerto. Cuando lleguemos a alta mar los arrojaremos a los tiburones…
xx
Entonces se alejaron mientras quedábamos sumidos en el más negro silencio. Moví los labios otra vez para solicitar la protección divina.
—¿Estás rezando otra vez? —me preguntó el españolito.
—Sí —le respondí en mi ansiedad. Ora tú también.
—Yo no sé rezar… orar.
—Lo único que tienes que hacer es decirle a Dios lo que quieres…
—¿y crees que así nada más él nos oye?
—Hace un rato oré y Dios nos ha estado ayudando por eso. Si no ya nos hubieran encontrado. Sentimos de nuevo pasos de marineros. Otra vez nos quedarnos tensos, mientras los marineros movían por allí algunos bultos.
—Van a cubrir estos sacos con un encerado —me dijo Orlando—. Lo hacen cada vez que van a salir de un puerto.
Luego sentimos sobre nosotros el peso del impermeable. Afortunadamente los sacos llenos de azúcar que teníamos por todos lados nos ayudaban a soportarlo y nos reservaban un poco de oxígeno para que respirásemos. Inmediatamente después de que los marineros se retiraron, el españolito y yo comenzamos a gatear sobre los sacos y llegamos hasta el borde del encerado. Allí permaneceríamos ocultos hasta que se nos presentara la oportunidad de escapar.
xx
Capítulo 3
En todo el buque comenzó una gran actividad. Los marineros caminaban de un lado para otro preparando la partida y hasta nosotros llegaban las voces de mando. Pero nosotros aprovechamos el tiempo para hablar, pues hasta el momento ni siquiera sabía con certeza cómo se llamaba aquel muchacho que andaba buscando a su padre. El ruido que producían los marineros sobre la cubierta nos permitía hablar con más libertad. Quise reanudar la conversación sobre la oración, pero el españolito, extrayendo un libro del bolsillo me lo puso en la mano y me dijo:
—Me lo regaló mi padre.
¡Jamás hubiera pensado que él tuviese algo similar!: ¡era un Nuevo Testamento! Y la dedicatoria fue otra sorpresa, porque estaba escrita por el padre del muchacho y —a juzgar por el contenido— él era cristiano. Al leer la dedicatoria supe a ciencia cierta que mi compañero de peligro se llamaba Orlando, pero el que la escribió había firmado “tu padre”.
—Hace cinco años que no veo a papá. Cuando se fue de casa yo tenía solo nueve años. Se fue por cuestiones de religión. Un día llegó a casa diciendo que creía en Dios, que había conocido de verdad a Cristo. Yo no entendí aquello, ni tampoco lo entiendo ahora, pero desde aquel día él y mamá discutieron. Papá nunca le alzaba la voz, pero un día ella y yo nos fuimos para la casa de la abuela. Él no nos acompañó. Más tarde me enteré de que había salido para Costa Rica y que escribía siempre. Pero no me dejaban ver las cartas porque, según ellos, él decía muchas boberías.
—¿Y nunca pudiste leer alguna? —pregunté. Me era imposible concebir un trato tan cruel.
—Sí, después de que mi madre murió. Antes de morir me dijo que mi padre era bueno, que comprendía que siempre había estado equivocada. Sus últimas palabras fueron: “He aceptado a Cristo en mi corazón. Muero con la misma fe de tu padre y me siento muy feliz”.
—¿Qué de la carta?
Aunque Orlando hubiera querido seguir hablando ya no podía, porque se le había formado un nudo en la garganta. Hasta a mí se me salieron las lágrimas. Se escucharon de nuevo los pasos de un marinero y tuvimos que quedar otra vez inmóviles. Al poco rato el marinero se alejó, y Orlando continuó:
—Después de la muerte de mi madre encontré una carta de Papá. En ella él hablaba de la felicidad que había hallado en Cristo. Traté entonces de que alguien me explicase por qué criticaban a papá por querer él ser cristiano, pero todos me decían que él estaba loco. Claro, yo no lo creía y mucho menos cuando recordaba las palabras de mi madre al morir. En aquellos días encontré el Nuevo Testamento —que por cierto me lo habían escondido.
De nuevo guardamos silencio, pero esta vez porque el barco se sacudió. Por primera vez desde que estaba allí sentía que el barco se bamboleaba un poco más fuerte que lo normal. Era como si el mar se estuviese poniendo tan agitado como nuestras andanzas en aquel día.
Si Dios existe tiene que ayudarnos a salir de aquí —exclamó de nuevo Orlando—. Mi tío no puede salirse con la suya… Él quiere apoderarse de la herencia de mi madre, pero no lo logrará… si encuentro a papá.
—y ¿cómo se llama tu papá? —le pregunté al fin.
—Juan Gómez…
Si Orlando hubiera estado frente a mí y en un lugar iluminado, hubiera visto el más grande asombro reflejado en mi rostro ¿Podía creer lo que estaba oyendo? ¿El Juan Gómez que yo conocía sería el padre de Orlando? Me quedé un momento en silencio. Luego traté de hablar, pero estaba completamente dominado por la emoción.
—Or… Orlando.
—¿Qué te pasa?
—Que yo conozco a un Juan Gómez.
Orlando por poco se pone de pie. Para calmarlo le fui contando todo lo que sabía sobre el Juan Gómez que yo conocía. Aunque no podíamos decir que habíamos encontrado al padre de Orlando, por lo menos había una esperanza.
Pero ¿cómo podríamos salir de aquel lugar? Me hacía esa pregunta cuando oí que la sirena del barco anunciaba la partida. El sobrecargado buque se movió pesadamente. Aquello significaba que teníamos que actuar con rapidez, pues sí no estaríamos perdidos.
—Ya está zarpando —dijo Orlando—. Ahora los marineros estarán tan ocupados que no podrán estar pendientes de nosotros.
—Dentro de un rato saldremos. Ya verás que Dios nos ayuda.
—Sí, creo que… que Dios nos ayudará —dijo, como pensando profundamente, y no dijo nada más. Pero a pesar de todo comprendí que Dios le estaba hablando, que quizás le había hablado antes a través del Nuevo Testamento que su padre le había regalado. Si el Juan Gómez que yo conocía había orado alguna vez por Orlando para que Dios le hablara, era seguro que Dios lo había hecho, porque yo conocía pocas personas tan fervientes en la oración como Juan Gómez.
Nos quedamos un rato más en aquel lugar, mientras el buque se despedía del puerto. Los diez minutos siguientes parecían estirarse despiadadamente. Lentamente fuimos saliendo del escondite. Ya el buque se dirigía hacia la salida de la bahía y dentro de unos minutos tendría que pasar por una boca relativamente estrecha donde las costas casi se unían. Habíamos acordado intentar allí la fuga.
—Vayamos acercándonos a la salida —dijo Orlando.
Lentamente caminamos hacia el exterior y ascendimos hasta la mitad de una escalerilla. El cielo estaba encapotado. Un viento arremolinado y refrescante bañó nuestros rostros cuando las azules aguas del mar se nos ofrecieron a la vista. El sol no brillaba y densos nubarrones se amontonaban sobre el horizonte. Una gaviota asustada pasó sobre el barco. ¡Cómo la envidiaba! Ella era libre y podía volar e ir lejos. Pero mi fe me dijo que pronto estaríamos como ella.
Orlando caminó en puntilla de píe delante de mí. —¡Acerté! Los marineros están entretenidos mirando hacia el puerto —dijo—. Corramos.
No había ni que decirlo. Salí corriendo como un caballo desbocado tras Orlando. Pero cuando íbamos llegando a la barandilla de estribor comprendimos que no habíamos advertido la presencia de un marinero gordo y viejo que tejía unas redes, sentado en el suelo y casi oculto tras unos rollos de soga. Nos paramos en seco. Entonces escuchamos detrás de nosotros un grito:
—¡Se escapan los muchachos!
El marinero gordo se puso de pie pesadamente y nos cortó el paso. Completamente turbados, nos fuimos acercando al marinero, quien nos miraba amenazadoramente.
—Don Roberto, déjenos huir —le suplicó Orlando.
Pero don Roberto permaneció impasible con los brazos cruzados mientras nos miraba como si hubiese estado mirando en nosotros una mercancía que podría vender al tío a un alto precio. Le fuimos de lado y nos pusimos junto a la barandilla. Él se nos acercó sonriendo maliciosamente. En este momento el tío de Orlando se acercaba corriendo. Don Roberto volvió la cara instintivamente y nosotros aprovechamos la oportunidad para saltar por la barandilla. Tras nosotros escuchamos los gritos rabiosos del tío:
—¡Paren las máquinas! ¡Bajen la lancha!
xx
xxx
Capítulo 4
El poco tiempo que tardaron en cumplir la orden de detener el barco nos dio suficiente ventaja. Habíamos escogido el lugar perfecto para una huida. A cien varas de nosotros estaban los verdes mangles de la costa. El agua no era un obstáculo grande porque Orlando nadaba muy bien y yo no me quedaba muy atrás. Después de todo, aquello era una competencia como las que celebrábamos a cada rato. La única diferencia era que si nos alcanzaban nos costaría la vida y que Gerardo estaba prisionero en el barco que habíamos acabado de dejar.
Cuando miramos hacia atrás ya el buque se había detenido y estaban bajando un bote por la borda derecha. Es cierto que al ver descender del buque a aquellos temidos marineros sentimos algo que se aproximaba al temor, pero es cierto también que el retraso que les habíamos ocasionado nos brindaba la oportunidad de reaccionar a tiempo para rescatar a Gerardo. Redoblamos entonces el esfuerzo por alcanzar la costa, la cual ya no estaba muy lejos.
Unos minutos más tarde llegamos y comenzamos a correr por la orilla, o mejor dicho, a saltar sobre el cieno de aquella pantanosa costa. Nuestros perseguidores habían avanzado bastante y nos lanzaban frases en las que se alternaban las amenazas, las promesas y las blasfemias. Llegamos a los mangles y nos internamos en ellos saltando de raíz en raíz. Desde allí escuchamos la voz del tío que nos gritaba:
—¡Deténgase o disparo!
Pero ¡qué íbamos a detenernos! Allí estaba yo en mi ambiente porque muchas veces había jugado entre los mangles de aquella costa de Oriente. El tío disparó al aire ya que no nos podía ver debido a los árboles, pero lo único que logró fue hacernos redoblar la velocidad que llevábamos. Las raíces de los mangles estaban resbalosas en extremo y teníamos prácticamente que combinar el andar de los monos con el andar de la gente: saltábamos de una raíz a otra mientras nos asíamos fuertemente de las ramas. Apenas sentíamos las dolorosas rozaduras de las ramas secas y mucho menos el cansancio que el esfuerzo nos producía.
Más adelante el terreno fue volviéndose firme, aunque arenoso, pero para no dejar huellas y despistar a nuestros perseguidores caminamos un trecho más sobre las raíces. Poco a poco los gritos del tío y de los marineros fueron oyéndose lejanos.
No sé qué tiempo corrimos, pero al rato fuimos a parar a la costa por un lugar desde el cual no nos podían ver desde el barco. Allí se levantaban tres cabañas de pescadores. Nos detuvimos un instante para respirar. La atmósfera estaba muy cargada. Sobre las rocas de la orilla el mar se despeñaba furiosamente, encolerizado tal vez por aquella tarde oscura y tempestuosa.
Estábamos en uno de los lados de una ensenada. En la orilla opuesta, como a medio kilómetro se levantaba un caserío de pescadores que no era sino La Salina. Corrí hasta las rocas de la orilla y traté de reconocer las embarcaciones que estaban ancladas allí.
—¡Allí está el yate de Juan Gómez! —grité sin poder ocultar mi emoción—. ¡Es aquél… el del casco rojo y la caseta blanca!
Orlando se retorció las manos. Se podía leer en su rostro los pensamientos que le cruzaban por la mente como una tempestad. Hacía cinco años que no veía a su padre y ahora quizás estaba muy cerca de él.
Todavía nos faltaba mucho para obtener el triunfo: teníamos que cruzar el mar —que estaba bastante agitado, por cierto— y evitar que la gente del tío nos descubriera, pues ellos no andaban muy lejos. Un pescador se asomó a la puerta de su choza atraído por nuestras voces. Sin pérdida de tiempo nos dirigimos a él y con pocas palabras le contamos nuestro problema. Al decirle que andábamos en busca de Juan Gómez nos dijo:
—Yo lo conozco. Asisto a las reuniones que él celebra en La Salina. Gracias a él conocí que Cristo es nuestro único Salvador. A Dios sea la gloria.
Al oír aquello me sentí entre familia. Sin reparos el viejo pescador nos alquiló su bote de vela, luego de asegurarle que sabíamos manejarlo. Yo no sabía mucho de eso, pero Orlando sí. Un rato después estábamos de nuevo en alta mar. Nos separamos de la orilla impulsándonos con dos varas que encontramos en la embarcación. Poco después Orlando comenzó a izar las velas. El viento era contrario a la dirección que queríamos tomar, así que tuvimos que avanzar en zigzag. Primero nos dirigimos hacia la derecha para después cortar hacia la izquierda. Al ir hacia la derecha pudimos ver anclada en la orilla de un recodo la lancha del tío y más hacia la derecha el buque donde Gerardo estaba prisionero.
El cielo estaba encapotado, como cuando se avecina una tormenta. Mientras más nos separábamos de la costa las olas eran mayores. Aquellas olas hubieran divertido a cualquier marsopa, pero a nosotros no nos hacían gracia. A veces nuestro bote se elevaba y parecía que retrocedía, y como nos veíamos obligados a avanzar en zigzag para aprovechar el viento contrario, nuestro bote iba completamente inclinado.
—¡Vamos a cambiar las velas! —gritó Orlando.
Estábamos exactamente en el centro, entre las dos costas.
—¿Te ayudo? —le pregunté a Orlando que ya soltaba la vela para cambiarla de posición.
Me iba a contestar cuando sentimos un crujir de madera. No supimos qué se había roto hasta que vimos que la vela tocaba el agua. Al ver que se hundía, Orlando y yo nos lanzamos a la vez tratando de sostenerla un poco y esto precipitó el naufragio. Siempre había oído decir que cuando un bote se vira no se debe abandonar, por lo tanto, me le acerqué y me así de él. Orlando hizo lo mismo. Estuvimos así hasta que vimos saltar no muy lejos de allí a unos pececillos y detrás de ellos las colas de los perseguidores: ¡tiburones! Inmediatamente subimos a la parte sobresaliente del bote, el cual ya estaba casi virado boca abajo.
—Vamos a rezar… ¡Dios mío, ayúdanos! —dijo Orlando.
Entonces yo oré en voz alta y Orlando guardó mucha reverencia. Aquella era otra prueba para mi fe y además una prueba para la vacilante fe de Orlando. Si Dios respondía a nuestras oraciones Orlando no podría dudar jamás de su existencia. La única salvación de nosotros era que Juan Gómez hubiera visto el accidente. Pero lo terrible era que si bien había la posibilidad de que Juan Gómez nos hubiera visto, era muy posible también que nos hubiera visto el tío y su gente. Y si caíamos en manos de estos últimos ni Gerardo ni nosotros tendríamos salvación.
Estábamos de frente a La Salina. Yo me quité la camisa y comencé a agitarla con la esperanza de que alguien nos viese, pero entonces resbalé y caí al agua.
Rápidamente volví a trepar, no sin antes echar una ojeada a un tiburón que ya se movía en torno a nosotros. Orlando había tomado una de las varas que flotaban cerca y la agitaba en el agua.
—El tiburón es un animal cobarde y se aleja cuando se le asusta —gritó Orlando tratando de darme ánimo y de tomarlo él mismo. Pero estoy seguro de que en su mente se estaba haciendo la misma pregunta que yo me hacía: ¿no llegaría el momento cuando los tiburones se decidirían a atacarnos? Por desdicha llegó a mi mente el recuerdo de tres jóvenes de mi pueblo que fueron devorados por tiburones en presencia de la madre de uno de ellos, quien no pudo hacer que les llegara ayuda a tiempo.
xx
Capítulo 5
Continué agitando la camisa, hasta que vi que alguien nos había visto desde La Salina y subía a bordo de una lancha: ¡era Juan Gómez! Ya iba a dar gritos de alegría cuando escuché la voz estremecida de Orlando. ¡Mi tío nos ha visto! ¡Se dirige hacia acá!
Efectivamente, nuestros perseguidores habían abordado de nuevo la lancha y al parecer nos habían visto. En aquel momento llegó el ataque de los tiburones y fue tan fuerte la embestida que estuvimos a punto de caer.
Ya estábamos seguros de que Juan Gómez se dirigía hacia nosotros. Pero esto no era nuestra preocupación: nos preocupaba quién llegaría primero, si los tiburones, el tío o Juan Gómez. Por la entrada del puerto apareció una tercera embarcación, pero era muy probable que no influyera para nada en la competencia. Al parecer, afortunadamente Juan Gómez le llevaba alguna ventaja al tío de Orlando, pero el problema era que los tiburones estaban a nuestro lado agitándose ruidosamente y con alegría como si presintieran que estaban a punto de satisfacer sus voraces deseos.
Presintiendo que se acercaba el fin de nuestra vida terrenal decidí ayudar a Orlando a escapar de la condenación eterna.
—Orlando —le dije—, ¿por qué no aceptas a Cristo como tu Salvador?
Pero ahí tuve que interrumpir mis palabras, porque ya un tiburón había decidido atacar y se había lanzado sobre la vara que Orlando sostenía en la mano. Orlando se tambaleó. El tiburón continuó revolviéndose junto a la vara hasta que la mordió tan fuertemente que Orlando tuvo que soltarla para evitar caer al agua. En aquel momento quedamos completamente indefensos, mirando con desesperación cómo las bestias se preparaban para lanzar un ataque definitivo.
—Orlando, respóndeme —supliqué con bastante desesperación. Estamos a las puertas de la muerte y Cristo desea salvar tu alma de la muerte eterna en el infierno. Él murió en la cruz para que todo aquél que en él crea no se pierda. Pídele que te salve.
—Pero es que…
—No hay tiempo para “peros”. La muerte eterna en el infierno quiere devorarte, pero Cristo puede ayudarte, aunque Satanás quiere capturar tu alma también —e inevitablemente recordé que el tío se acercaba también y que le teníamos tanto miedo a él como a los tiburones.
—Pero…
Entonces yo lo ayudé a pronunciar una breve oración, mientras los tiburones se acercaban agitando fuertemente la cola. Venían con la boca entreabierta como mostrando los afilados dientes con que nos devorarían. Orlando enmudeció. Yo cerré los ojos para no ver el desastre final.
—¡Sujeten el cable! —Oímos el grito no con poca sorpresa. ¡Era la voz de Juan! ¡Lo que es el nerviosismo! Por un momento había olvidado que dos lanchas habían salido a buscarnos, que en una de ellas venía Juan Gómez y que en la otra venía nuestro enemigo número uno: el tío de Orlando. Los tiburones nos habían entretenido completamente.
Afortunadamente allí estaba la lancha de Juan Gómez. Sobre la proa un hombre nos miraba compasivamente mientras nos arrojaba el cable, y dentro de la cabina el hombre de cabellos grises y agradable aspecto que era Juan Gómez timoneaba con destreza la nave ignorando la sorpresa que le esperaba.
Orlando, rojo de emoción, tomó el cable primero que yo y fue izado a cubierta. Inmediatamente me lanzaron el cable y yo subí también. Orlando no perdió tiempo, pues enseguida corrió hacia donde estaba Juan Gómez.
—Dios mío, ¿podrá ser cierto? —dijo Juan Gómez y de un salto salió de la cabina.
—¡Papá, papá…!
Era emocionante aquella escena en que padre e hijo se confundían en un fuerte abrazo. ¡Y pensar que un rato antes había sentido algunas dudas de Dios al ver que a pesar de nuestras oraciones cada vez se nos presentaban más peligros!
Por un instante contemplé el mar como si fuera la primera vez que lo hacía; aquel mismo mar que tantos peligros nos había ofrecido ahora me lucía bello con sus olas azules y agitadas. Más entonces volví en mí y recordé al tío de Orlando, que por cierto ya estaba casi junto a nosotros y a Gerardo que todavía estaba prisionero.
—¡Orlando, si no vienes ahora el castigo será peor! —gritó el tío.
Al parecer Orlando había prevenido a su padre sobre las amenazas del tío, porque inmediatamente la lancha comenzó a avanzar hacia la costa. Juan Gómez fue hasta la popa y poniéndose las manos sobre la boca a manera de bocina gritó:
—¡Supongo que todavía te acuerdas de mí! ¡Vamos a la costa y allí hablaremos!
En el primer filamento el tío quedó mudo. Estoy seguro de que la presencia de Juan le era como una aparición. Sin embargo, la cólera que lo dominaba se impuso y extrajo su revólver. Juan Gómez inmediatamente se tiró al suelo. A nosotros casi no nos quedó tiempo de imitarlo. En un instante de cólera el tío de Orlando disparó la carga de su revólver. Afortunadamente las balas causaron leves destrozos y nada más. El compañero de Juan Gómez aceleró la velocidad de la lancha. Al poco rato sentimos un nuevo disparo y luego otro.
—Ese hombre está loco —dijo Juan Gómez—. Temo que vaya a causar una desgracia… De pronto sentimos varios disparos, como cuando se intercambian disparos. Muy cuidadosamente levanté la cabeza para ver lo que estaba pasando: una lancha patrullera de la policía marítima se acercaba disparando al aire.
—¡Deténganse! —gritaron por un altavoz.
Juan Gómez entró en la cabina y paró el motor. Nuestros perseguidores no hicieron lo mismo enseguida, sino que inmediatamente emprendieron la fuga. Entonces escuchamos una ráfaga de ametralladora. ¡Nuestros perseguidores se detuvieron!
xx
 Epílogo
Epílogo
¡Que alegría nos dio ver aparecer a Gerardo sobre la cubierta del buque español, junto a los policías marítimos! El buque comenzó a moverse de nuevo, pero para regresar al puerto. Las cosas se le habían complicado al tío cuando la policía registró el buque al enterarse de nuestra historia y encontró no solo al secuestrado Gerardo, sino también un cargamento ilícito. Sobre el tío pesaban ahora tres acusaciones: secuestro, contrabando e intento de asesinato.
Yo me sentía feliz y Orlando más que feliz, porque él reconocía que Dios era el que lo había hecho posible. Además, la confianza que le gané nos sirvió mucho para escapar de los peligros que encontramos al escalar después una montaña. (Esa nueva aventura la podrás leer en el libro El arco del peligro.) En realidad, en esta aventura sobre el mar que acabo de narrar aprendí varias lecciones espirituales, pero una de las que más me conmovió fue la que obtuve cuando Juan Gómez dijo:
—El Señor dijo: “amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen”. Oren por mí porque quiero hablar con mi cuñado para decirle que lo perdono y para hablarle del Cristo que me ha enseñado a perdonar y a amar.
xx
xx