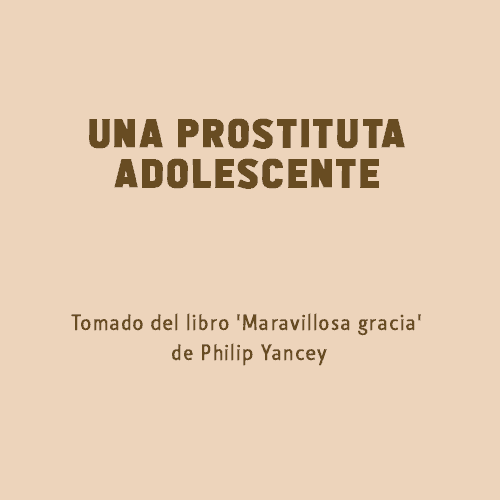—Tomado del libro ‘Maravillosa gracia’ de Philip Yancey—
Una prostituta adolescente
Una niña crece en un huerto de cerezos justo encima de Traverse City, Michigan. Sus padres, un poco mayores, tienden a reaccionar de forma exagerada ante su anillo en la nariz, la música que escucha y el largo de sus faldas. La castigaron un par de veces y ella hierve por dentro. “¡Te odio!” le grita a su padre cuando él llama a la puerta de su habitación después de una discusión, y esa noche actúa según un plan que ha ensayado mentalmente decenas de veces. Ella huye.
Ella ha visitado Detroit sólo una vez antes, en un viaje en autobús con el grupo de jóvenes de su iglesia para ver jugar a los Tigres. Debido a que los periódicos de Traverse City informan con detalles espeluznantes sobre las pandillas, las drogas y la violencia en el centro de Detroit, concluye que probablemente sea el último lugar donde sus padres la buscarán. California, tal vez, o Florida, pero no Detroit.
Su segundo día allí, conoce a un hombre que conduce el auto más grande que jamás haya visto. Él le ofrece llevarla, le compra el almuerzo, le arregla un lugar para que se quede. Le da unas pastillas que la hacen sentir mejor de lo que se había sentido antes. Ella tenía razón todo el tiempo, y decide: sus padres le impedían divertirse. La buena vida continúa durante un mes, dos meses, un año. El hombre del coche grande —ella lo llama “Jefe”— le enseña algunas cosas que les gustan a los hombres. Como es menor de edad, los hombres pagan una prima por ella. Vive en un ático y solicita servicio de habitaciones cuando quiere. De vez en cuando piensa en la gente de su ciudad, pero sus vidas ahora parecen tan aburridas y provincianas que apenas puede creer que creció allí.
Tiene un breve susto cuando ve su imagen impresa en la parte posterior de un cartón de leche con el título “¿Has visto a esta niña?” Pero a estas alturas, tiene el cabello rubio y con todo el maquillaje y las joyas que le perforan el cuerpo, nadie la confundiría con una niña. Además, la mayoría de sus amigos son fugitivos y nadie chilla en Detroit.
Después de un año, aparecen los primeros signos de enfermedad, y le sorprende lo rápido que el jefe se vuelve mezquino. “En estos días, no podemos perder el tiempo”, gruñe, y antes de que ella se dé cuenta, está en la calle sin un centavo a su nombre. Todavía hace un par de trucos por noche, pero no pagan mucho y todo el dinero se destina a mantener su hábito. Cuando llega el invierno, se encuentra durmiendo sobre rejas de metal fuera de los grandes almacenes. “Dormir” es la palabra incorrecta: una adolescente en la noche en el centro de Detroit nunca puede bajar la guardia. Las bandas oscuras rodean sus ojos. Su tos empeora.
Una noche, mientras yace despierta escuchando pasos, de repente, todo en su vida se ve diferente. Ya no se siente mujer de mundo. Se siente como una niña perdida en una ciudad fría y aterradora. Ella comienza a gemir. Sus bolsillos están vacíos y tiene hambre. Ella necesita una solución. Ella aprieta las piernas debajo de ella y se estremece bajo los periódicos que ha amontonado sobre su abrigo. Algo sacude una sinapsis de memoria, y una sola imagen llena su mente: Mayo en Traverse City, cuando un millón de cerezos florecen a la vez, con su golden retriever corriendo entre las filas y filas de árboles en flor en persecución de una pelota de tenis.
Dios, por qué me fui , se dice a sí misma, y el dolor apuñala su corazón. Mi perro en casa come mejor que yo ahora. Ella está sollozando, y sabe en un instante que más que nada en el mundo quiere volver a casa. Tres llamadas telefónicas seguidas, tres conexiones directas con el contestador automático. Cuelga sin dejar un mensaje las dos primeras veces, pero la tercera vez dice: “Papá, mamá, soy yo. Me preguntaba si quizás podría volver a casa. Voy a tomar un autobús en su camino y llegaré mañana a eso de la medianoche. Si no están allí, bueno, supongo que me quedaré en el autobús hasta que llegue a Canadá”.
El autobús tarda unas siete horas en hacer todas las paradas entre Detroit y Traverse City y durante ese tiempo se da cuenta de los defectos de su plan. ¿Qué pasa si sus padres están fuera de la ciudad y se pierden el mensaje? ¿No debería haber esperado otro día más o menos hasta poder hablar con ellos? E incluso si están en casa, probablemente la descartaron como muerta hace mucho tiempo. Debería haberles dado algo de tiempo para superar el impacto.
Sus pensamientos van y vienen entre esas preocupaciones y el discurso que está preparando para su padre. “Papá, lo siento. Sé que me equivoque. No es tu culpa; es toda mía. Papá, ¿puedes perdonarme?” Dice las palabras una y otra vez, su garganta se aprieta incluso mientras las ensaya. No se ha disculpado con nadie en años.
El autobús ha estado conduciendo con las luces encendidas desde Bay City. Diminutos copos de nieve golpean el pavimento desgastado por miles de neumáticos y el asfalto se vaporiza. Ha olvidado lo oscuro que se pone por la noche ahí. Un ciervo cruza rápidamente la carretera y el autobús se desvía. De vez en cuando, una valla publicitaria. Una señalización del kilometraje a Traverse City. ¡Oh, Dios!
Cuando el autobús finalmente llega a la estación, sus frenos de aire silban en protesta, el conductor anuncia con voz entrecortada por el micrófono: “Quince minutos, amigos. Eso es todo lo que tenemos aquí”. Quince minutos para decidir su vida. Se mira en un espejo compacto, se alisa el cabello y se lame el lápiz labial de los dientes. Mira las manchas de tabaco en las yemas de sus dedos y se pregunta si sus padres se darán cuenta. Si están ahí.
Ella entra a la terminal, sin saber qué esperar. Ninguna de las mil escenas que se han desarrollado en su mente la prepara para lo que ve. Allí, en las paredes de concreto y sillas de plástico de la terminal de autobuses en Traverse City, Michigan, se encuentra un grupo de cuarenta hermanos y hermanas, tías, abuelas, tíos, primos, una abuela y una bisabuela. Todos llevan gorros de fiesta ridículos y matracas, y pegado a toda la pared de la terminal, hay una pancarta generada por computadora que dice “¡Bienvenida a casa!”
Dentro de la multitud aparece su papá. Mira fijamente a través de las lágrimas que tiemblan en sus ojos como mercurio caliente y comienza el discurso memorizado: “Papá, lo siento. Yo se . . . “
Él la interrumpe. “Silencio, niña. No tenemos tiempo para eso. No hay tiempo para disculpas. Llegarás tarde a la fiesta. Un banquete te espera en casa”.