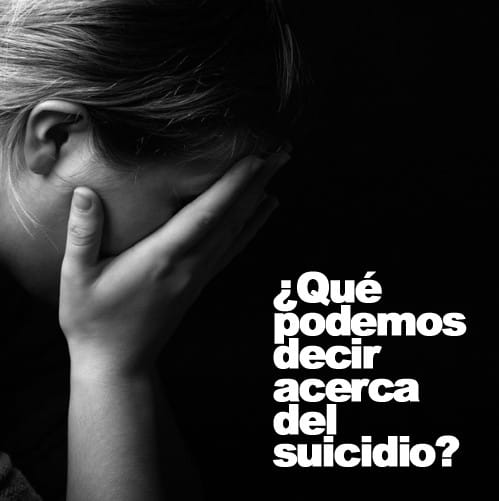xx
Dr. Antonio Cruz
El acto por el que una persona se causa la muerte, con conocimiento y libertad suficiente, es lo que habitualmente se conoce como suicidio. Se trata de la mayor violación que existe de la propia vida. Un gesto irreversible mediante el cual se rechaza la soberanía absoluta de Dios sobre la existencia humana.
Entre los griegos, los estoicos se caracterizaron por su defensa del suicidio. El filósofo Zenón de Elea se quitó la vida con el fin principal de demostrar sus teorías acerca del suicidio. También entre los pueblos celtas y romanos la acción de acabar con la propia vida llegó a considerarse como una demostración honrosa de valentía. Así Séneca defendía la idea de que el hombre sabio puede demostrar mediante el suicidio su amor y fidelidad a la patria. Han sido bastantes los teóricos del suicidio a lo largo de la historia y, sobre todo, en la época moderna. Pensadores como Hume, Montesquieu, Schopenhauer, Nietzsche o Durkheim, eran fervientes partidarios de renunciar a la vida cuando ésta ya no les fuera agradable o satisfactoria.
En la actualidad son también numerosas las personas y entidades que defienden el derecho al suicidio libre y despenalizado. Se afirma, por ejemplo, que “en una sociedad liberal, basada en el principio de la autonomía moral del individuo, la ley no debería influir en evitar que en ciertas circunstancias la gente se quite la vida. En otras palabras, aunque el suicidio pudiera ser o no un pecado en algunas circunstancias, desde luego no debería ser un delito” (Charlesworth, en su libro, La bioética en una sociedad liberal. 1996). De manera que en el inicio del tercer milenio el suicidio tiende a convertirse casi en una institución social reivindicada por determinadas corrientes de pensamiento.
¿Cómo puede valorarse este asunto desde la Biblia? Ya se ha señalado en numerosas ocasiones que la vida humana, en la perspectiva de la Escritura, se concibe siempre como un don de Dios. Sólo el Creador tiene autoridad sobre la vida y la muerte de su criatura. Es, por tanto, el verdadero propietario que la concede en usufructo para que el ser humano la administre y rinda cuentas al final de su buena o mala gestión. Esta creencia de los cristianos primitivos supuso una colisión frontal contra la cultura del suicidio que predominaba en el mundo pagano.
A pesar de que, en general, el suicidio es raro en la Biblia, no obstante en las páginas del Antiguo Testamento se describen algunos casos famosos en los que determinados personajes se quitaron la vida. Abimelec es uno de los primeros (Jue. 9:53-54). Cuando estaba intentando quemar la puerta de una torre, durante el transcurso de una sublevación cananea, cierta mujer le arrojó un pedazo de rueda de molino y le rompió el cráneo. La deshonra que ésto suponía para él le hizo pedir a su propio escudero que lo atravesara con la espada. Algo parecido ocurrió con Saúl y su escudero (1 S. 31:3-5). También Ahitofel se ahorcó cuando comprobó que Absalón no había seguido su consejo (2 S. 17:23). Zimri, el comandante del rey Asa, después de cerciorarse de que sus intrigas habían salido mal, se encerró en el palacio real, le pegó fuego y murió quemado (1 R 16:18). Sansón, no sólo se vengó de tres mil filisteos derrumbando la casa donde se reunían sino que él mismo pereció también en aquella hazaña (Jue. 16:27-30).
Incluso en el Nuevo Testamento se relata el suicidio de Judas Iscariote después de traicionar al Señor Jesús (Mt. 27:5). ¿Cómo explicar todas estas acciones contra la propia vida?
La ley mosaica del Antiguo Testamento no se refiere directamente al suicidio porque lo contempla dentro del homicidio. Si la muerte provocada a otra persona estaba condenada por la ley de Dios, ¡cuánto más reprobable sería matarse uno mismo!. Estos acontecimientos bíblicos no constituyen la norma, ni tampoco suponen una aprobación de la conducta suicida sino que por el contrario, el pueblo judío despreciaba a quienes se quitaban deliberadamente la vida. El ejemplo de Job es suficientemente revelador al respecto. Cuando está atravesando los peores momentos de su vida es capaz de gritar: “¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre?… Pues ahora estaría yo muerto, y reposaría” (Job 3:11,13).
Sin embargo, a pesar de sus calamidades y sufrimientos jamás contempla el suicidio como una opción éticamente aceptable. Los casos que figuran en la Biblia son simples constataciones históricas de hechos puntuales que desgraciadamente ocurrieron pero que, de ningún modo, son moralmente aprobados. El suicido es para el hombre bíblico una clara violación del quinto mandamiento del Decálogo ya que sólo Dios tiene poder y es soberano sobre la vida humana. Como afirma el apóstol Pablo en su carta a los romanos: Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos (Ro. 14:7-8).
Pero nuestra vida y nuestra muerte no sólo le afecta al Dios Creador y a nosotros mismos, sino también a las demás personas con quienes convivimos. No habitamos dentro de una burbuja aislada. Nadie vive sólo para sí, de ahí que el hecho de quitarse la vida tenga también repercusiones negativas sobre los demás. Como escribe Hans Jonas: Puedo tener responsabilidad por otros cuyo bienestar depende del mío, por ejemplo como mantenedor de mi familia, como madre de niños pequeños, como titular decisivo de una tarea pública, y tales responsabilidades limitan sin duda no legalmente, pero sí moralmente, mi libertad de rechazar la ayuda médica. Son por su esencia las mismas consideraciones que restringen también moralmente mi derecho al suicidio. Desde la visión bíblica el suicidio es moralmente tan inaceptable como el homicidio.
Alternativas al suicido asistido o eutanasia
Es innegable que uno de los factores que más pueden influir en la decisión de un enfermo de acabar con su vida es la deshumanización que existe en tantos hospitales. En los países desarrollados más de las tres cuartas partes de la población muere en tales centros. Sin embargo, lo que resulta más contradictorio es que los hospitales están pensados y diseñados para sanar a los pacientes pero no para ayudarles a morir. Los médicos han sido educados para alargar indefinidamente la vida de los enfermos. Su principal misión es curar a los que son recuperables. Sin embargo, suelen estar poco preparados para enfrentarse con el enfermo incurable. El paciente terminal personifica el fracaso de la medicina moderna ante el eterno fantasma de la muerte. El personal sanitario no suele tener tiempo, ni formación adecuada, para enfrentarse con los problemas emocionales que plantean tales pacientes. Esta situación puede verse agravada sobre todo por el ambiente impersonal, anónimo y masificado que se da en los grandes centros hospitalarios. La burocracia que se genera a veces contribuye a que las características individuales del paciente se diluyan en un mar de informes, papeles y estadísticas.
En algunos de tales centros pueden pasar cada día por la habitación de un enfermo más de veinte personas pertenecientes al hospital. Como con ninguna de ellas se establece una comunicación personal sincera, resulta que el paciente se siente aislado y sufre su anonimato en silencio, en medio de una multitud sanitaria que no se siente directamente implicada en su problema. Suele ocurrir con frecuencia que aquellas relaciones de carácter más humano se establecen preferentemente con el personal auxiliar, camilleros o limpiadoras, en vez de con los propios profesionales de la medicina.
No es extraño que frente a esta deshumanización hospitalaria algunos pacientes pidan que se les aplique la eutanasia. No obstante, si se procurara buscar un equilibrio en el cuidado y el trato emocional con tales enfermos, probablemente el número de peticiones en este sentido disminuiría considerablemente. La relación entre el médico y el paciente debería ser siempre de amistad sincera entre dos seres humanos iguales. El médico se ha concebido siempre, desde los tiempos de Hipócrates, como aquel amigo que hace el bien al débil, que le comunica la verdad acerca de su estado de salud y le acepta tal como es, procurando ayudarle para que alcance la sanidad. La medicina actual debe procurar volver a este ideal y conseguir que el facultativo sea otra vez el confidente personal cercano, capaz de acompañar en los momentos decisivos de la vida. Cuando ya no es posible curar, todavía se puede consolar y tranquilizar.
Entre los derechos de los pacientes terminales figura el de no sufrir dolores físicos que puedan ser evitados clínicamente. Hoy es posible controlar adecuadamente hasta un 95% de los dolores provocados por dolencias como el cáncer. Pero si ante el sufrimiento del cuerpo los profesionales de la medicina pueden proporcionar los adecuados medios analgésicos, frente a la angustia moral también es necesario ofrecer consuelo y esperanza. La medicina paliativa constituye una solución adecuada para la enfermedad terminal porque no persigue tanto curar como cuidar y aliviar. En este sentido, la experiencia de los hospicios (hospices) ingleses creados y regentados por cristianos evangélicos constituye un excelente ejemplo para todo el mundo. La filosofía de tales centros hace énfasis en algunos aspectos principales. El dolor físico no se concibe como algo aislado sino como aquella sensación desagradable capaz de originar también un dolor psíquico y moral, una angustia vital, un miedo que puede llevar al agotamiento o a la depresión del enfermo. De ahí que la relación personal entre el médico o el personal sanitario y el paciente sea tan importante. Es evidente que hay que solucionar primero el dolor físico pero no es posible olvidarse o dejar de tratar el segundo dolor, el moral. Se procura que el paciente no se sienta nunca solo o aislado, para ello se da importancia a las salas espaciosas y a la compañía del voluntariado, sobre todo en los enfermos que no tienen familia. Se da énfasis a la apariencia personal del paciente y se intenta que sea lo más normal posible, que lleve siempre sus propios vestidos. Los médicos de tales centros son conscientes de que la medicina es útil siempre para humanizar la etapa final de la existencia. También se ayuda a aceptar la muerte y se proporciona el consuelo religioso y espiritual para aquellos enfermos que lo desean.
La directora de uno de tales centros, la doctora Saunders, recibió una carta de un antiguo presidente de la Euthanasia Society de Gran Bretaña en la que éste manifestaba lo siguiente, después de visitar el hospicio que ella dirigía: Me gustaría venir a morir a este hogar. Si alivia el dolor del paciente y le hace sentirse apreciado, entonces no recibirá ninguna petición de eutanasia: pienso que la eutanasia es la admisión de la derrota y un enfoque totalmente negativo. Deberíamos trabajar para comprobar que no es necesaria (J. Gafo, 1989, La eutanasia, el derecho a una muerte humana).
Discusión ética sobre el suicidio asistido
Hoy casi todo el mundo está de acuerdo en que el encarnizamiento terapéutico es algo inhumano y éticamente inaceptable. Prolongar la agonía del moribundo sólo sirve para hacerle sufrir más. Pero por otro lado, también resulta evidente que el personal sanitario debe procurar la salud de todos sus pacientes, así como intentar que vivan el mayor tiempo posible. ¿Cómo pueden conjugarse adecuadamente estas dos tendencias? La respuesta que debería asumir la medicina actual tiene que venir de la mano de un tratamiento más humano a los enfermos que están próximos a morir. No es posible seguir cometiendo el error de idolatrar la vida. Creer que la existencia humana es el bien absoluto y supremo frente a la muerte, que sería por oposición el mal absoluto, es una de las grandes equivocaciones de la cultura en la que vivimos.
Hay que superar la idea que anida en tantos profesionales de la medicina moderna de que la muerte es el gran fracaso del médico. Esto lleva en muchos casos a intentar prolongar la vida de manera casi irracional. Morir no es fracasar sino que constituye el destino del hombre desde que viene a este mundo. Conviene, por tanto, aprender a convivir con la idea de la muerte como aquella “vieja amiga” que nos espera detrás de la última esquina de la vida. Ante esta evidentísima realidad es menester educar a las personas para que sepan cómo afrontar su trance final. La decisión sobre los diferentes aspectos de la dolencia debe ser tomada siempre que sea posible por propio enfermo. En muchos casos será preferible decantarse por una mayor calidad de vida que por el impulso casi visceral de querer más cantidad de vida. El médico y la propia familia tienen que saber aceptar la voluntad del paciente. Hay situaciones en las que quizás sea mejor no realizar una determinada intervención quirúrgica que puede alargar la vida pero a costa de hacerle perder al enfermo importantes propiedades vitales.
¿Qué pensar de aquellas situaciones, que ya se están produciendo en muchos hospitales por todo el mundo, en las que se impone legal o ilegalmente la eutanasia al paciente terminal que se encuentra en estado de coma? En el caso del enfermo inconsciente que no ha manifestado su expreso deseo de que se le aplique o no la eutanasia, nos parece que no resulta ético quitarle la vida aunque ésta esté notablemente empobrecida. La vida es un valor tan básico y personal que nadie posee atribuciones suficientes para arrebatarla a ningún otro ser humano. No obstante, conviene tener presente como señala Jonas que hay una diferencia entre matar y permitir morir (Jonas, 1997). No es lo mismo dejar morir que quitar la vida. Los familiares y el médico pueden decidir que no se prolongue artificialmente el proceso terminal del enfermo y que se le deje morir en paz. Esto es moralmente aceptable pero, por el contrario, decidir acabar con su vida mediante la eutanasia activa sería disponer de una vida ajena de forma completamente injustificada.
¿Y en el caso de que el enfermo pida expresamente que se le practique la eutanasia o lo haya dejado claramente especificado en un testamento vital? ¿sería éticamente aceptable cumplir con su voluntad? Nos hemos referido ya a las diferentes fases que, según la doctora Kübler-Ross, puede atravesar el enfermo terminal. En alguno de esos momentos la persona es capaz de tomar una decisión drástica sobre su existencia que, en realidad, no refleje lo que verdaderamente anhela su corazón. Hay etapas de pesimismo, frustración, rabia o incluso desesperación en la vida del paciente terminal que ha sido informado de su enfermedad. Es dudoso que la eutanasia solicitada en tales momentos responda a un deseo genuino y meditado de morir. Quizás lo que se está solicitando es una mayor atención, sinceras muestras de afecto o que el dolor físico desaparezca. Generalmente cuando se solucionan tales problemas suele extinguirse también el deseo de acabar con la propia vida.
No obstante, a pesar de todas estas consideraciones, hay pacientes terminales que están convencidos de lo que solicitan. Lo han meditado libre y sosegadamente sin coacciones de ningún tipo. Pero aún así continúan pidiendo la eutanasia. Puede tratarse de personas mayores que carecen de responsabilidades familiares o que son conscientes de constituir una pesada carga para sus seres queridos. Criaturas a quienes el sufrimiento físico y moral se les hace tan cuesta arriba que se sienten incapaces de superarlo ¿Qué hacer en tales casos? Aparte de lo que dispongan las leyes de los diferentes países ¿existen auténticas objeciones éticas que deslegitimen una petición de tales características? Al ser humano que no cree en un Dios trascendente es muy difícil convencerle de que el suicidio no sea una opción correcta. Para la ética secular que no contempla la existencia del Ser Supremo sólo hay un posible punto de referencia: la libertad y autonomía del propio hombre.
Cuando se le da la espalda al Creador, la criatura humana se erige en medida de todas las cosas y desde este horizonte ético prácticamente no existen argumentos capaces de rechazar la eutanasia. Si no hay una vida después de la muerte, si el hombre no es imagen de Dios y la existencia humana no es un don divino ¿qué sentido puede tener el dolor, el sufrimiento y la propia muerte? Desde esta concepción no existen argumentos válidos que puedan negarle al ateo la capacidad de poner fin a su propia vida. Otra cosa será la disponibilidad del médico o las enfermeras que lo atiendan. Estos profesionales tienen todo el derecho de acogerse a la objeción de conciencia si así lo creen necesario y, desde luego, nadie puede obligarlos a practicar un acto que atente contra sus principios. Algunos médicos han diseñado sistemas para que sea personalmente el propio paciente quien se aplique la eutanasia.
Sin embargo, desde una concepción cristiana de la vida, la respuesta a la eutanasia es radicalmente diferente. El mal continúa siendo un mal aunque se realice queriendo hacer un bien. El que cree que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y Señor de su vida, no es que se transforme de repente en un masoquista empedernido que busque siempre el dolor o el sufrimiento en esta vida, sino que entiende tales realidades como experiencias que pueden estar cargadas de sentido. La criatura que sufre y acepta de forma madura su pena puede llegar a ser más humana y a enriquecer su propia personalidad. Por el contrario, pretender huir siempre de todo sufrimiento es frustrarse constantemente ya que en esta vida tal pretensión resulta por lo general imposible. La muerte desde la fe pierde, como decía el apóstol Pablo, su aguijón.
Aunque muchas veces no se comprenda la tragedia del dolor y los caminos que Dios utiliza para llevar a cabo sus propósitos, el creyente aspira a identificarse con el sufrimiento de Cristo en la cruz y a confiar plenamente en él. El cristiano acepta que la vida es un regalo del Creador y espera en que, de la misma forma en que el grano de trigo tiene que morir y descomponerse primero antes de germinar y dar fruto, también su existencia terrena debe apagarse de forma natural antes de resucitar a una nueva vida como aconteció con el propio Jesucristo. Cuando esta fe anida en el alma humana, laeutanasia suele dejarse en las manos de Dios. Él continúa siendo el principio y el fin.
Vivir el morir
La vida del ser humano tiene valor por ella misma. Su mérito no aumenta o disminuye en función de las características personales del titular que la posea. Situaciones como la vejez, la soledad, la enfermedad o la inutilidad laboral no pueden robarle importancia ni convertirla en instrumento para dudosos fines. De ahí que la vida del hombre sea también el principal fundamento de todos los demás bienes. La ética cristiana ha considerado siempre que el valor de la vida humana debe ser cuidado especialmente por encima de los demás valores porque se trata de un bien superior regalado por Dios. En él tiene su origen y su destino último. De esta inviolabilidad de la vida humana se sigue que cualquier forma de homicidio o suicidio es claramente contraria a la voluntad del Creador.
No obstante, es conveniente distinguir aquí entre suicidio y entrega voluntaria de la vida en favor de los demás o de la causa del Evangelio. El Señor Jesús constituye para el creyente un evidente ejemplo en este sentido. El Maestro amaba la vida pero no se mostraba indiferente ante la muerte. Las lágrimas de la viuda de Naín cuando iba a enterrar a su hijo le desgarran el alma. El Hijo de Dios llora frente a la tumba de su amigo Lázaro. Los enfermos y mutilados le conmueven consiguiendo así que él los sane. Pero Cristo no le da la espalda a la muerte sino que va directamente a su encuentro afirmando que yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo (Jn. 10:17-18). Es el amor al Padre y a la criatura humana el que mueve la voluntad de Jesucristo. Esta actitud ha sido, sin embargo, mal interpretada desde círculos ajenos a la fe. Se ha dicho que Jesús se suicidó premeditadamente, al no abandonar la ciudad cuando supo que su crucifixión era inminente. También se ha manifestado que la idea de que Dios da la vida y sólo él puede quitarla, aunque está profundamente arraigada en la tradición judía y cristiana, en realidad, lo estaría de una forma bastante incoherente, ya que ambas tradiciones religiosas dan un estatus al mártir que deliberadamente ofrece su vida y muerte por Dios. ¿Hay algo de cierto en estas afirmaciones?
Lo primero que conviene señalar es que Jesús no se quita la vida, sino que la pone de forma libre y generosa en manos del Padre por amor a los hombres. Él no quería morir en la cruz. En el huerto de Getsemaní oró amargamente diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú (Mt. 26:39). Es verdad que su sacrificio fue necesario para redimir a la humanidad, pero Jesús no se suicidó. Lo mataron las autoridades romanas en combinación con las judías. Los demás mártires que ha tenido la fe cristiana desde el primer siglo de nuestra era no fueron tampoco suicidas que atentaron contra sus vidas por motivos religiosos. Otros fueron quienes les quitaron la vida. El verdadero mártir de la fe no se suicida, sino que es víctima inocente de un homicidio. La vida humana es un valor fundamental de la persona pero no es el valor supremo. Según el Evangelio, hay que estar dispuesto a dar la vida por los demás o por el reino de Dios, como hizo el Señor Jesús, cuando sea menester hacerlo. Esto no es suicidarse sino simplemente ser coherente con la propia fe. Cuando un valor absoluto, como la Iglesia o la extensión del reino, está en peligro, ofrecer la vida es algo que dignifica al cristiano y no tiene absolutamente nada que ver con la eutanasia o el suicidio.
La esperanza cristiana de una vida más allá de la frontera de este mundo natural empapa de sentido el misterio del sufrimiento y la muerte. Vivir para el Señor supone, desde la óptica de la fe, reconocer que el mal se transformará gradualmente en el bien. Es la misma idea que transmite el apóstol Pablo: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia (Co. 1:24).
El ejemplo de Jesucristo rechazando aquel brebaje que pretendía embotar sus sentidos en el instante de la muerte, es suficientemente significativo (Mt. 27:34). Hoy mediante la tecnología médica se priva a los moribundos, muchas veces innecesariamente, de esos últimos minutos de lucidez. No obstante, es muy importante que las personas puedan despedirse de sus seres queridos y prepararse para el viaje final. ¿Cuántas criaturas han aceptado el Evangelio en esos decisivos momentos? No es correcto robarle la muerte a nadie.
El creyente debe ver su propia muerte como la veía Jesús, como el encuentro definitivo con la Vida. Fallecer no es el fin, sino el principio. El día de la muerte coincide con el día del nacimiento a la verdadera Vida. De ahí que mientras habitamos en este mundo debamos dar muestras de vida en medio de tantas huellas de muerte, odio, injusticia e insolidaridad como nos rodean por todas partes. Los cristianos tenemos que seguir llevando el mensaje de la resurrección y de la vida a aquellas víctimas de esta cultura de la muerte. Nuestro ejemplo y nuestra manera de comportarnos ante tal salida pueden suponer un convincente testimonio. Él que cree en Jesucristo como su salvador personal tiene que aprender a mirar cara a cara la muerte.
Dr. Antonio Cruz (Tomado de su libro, Bioética cristiana, 1999).